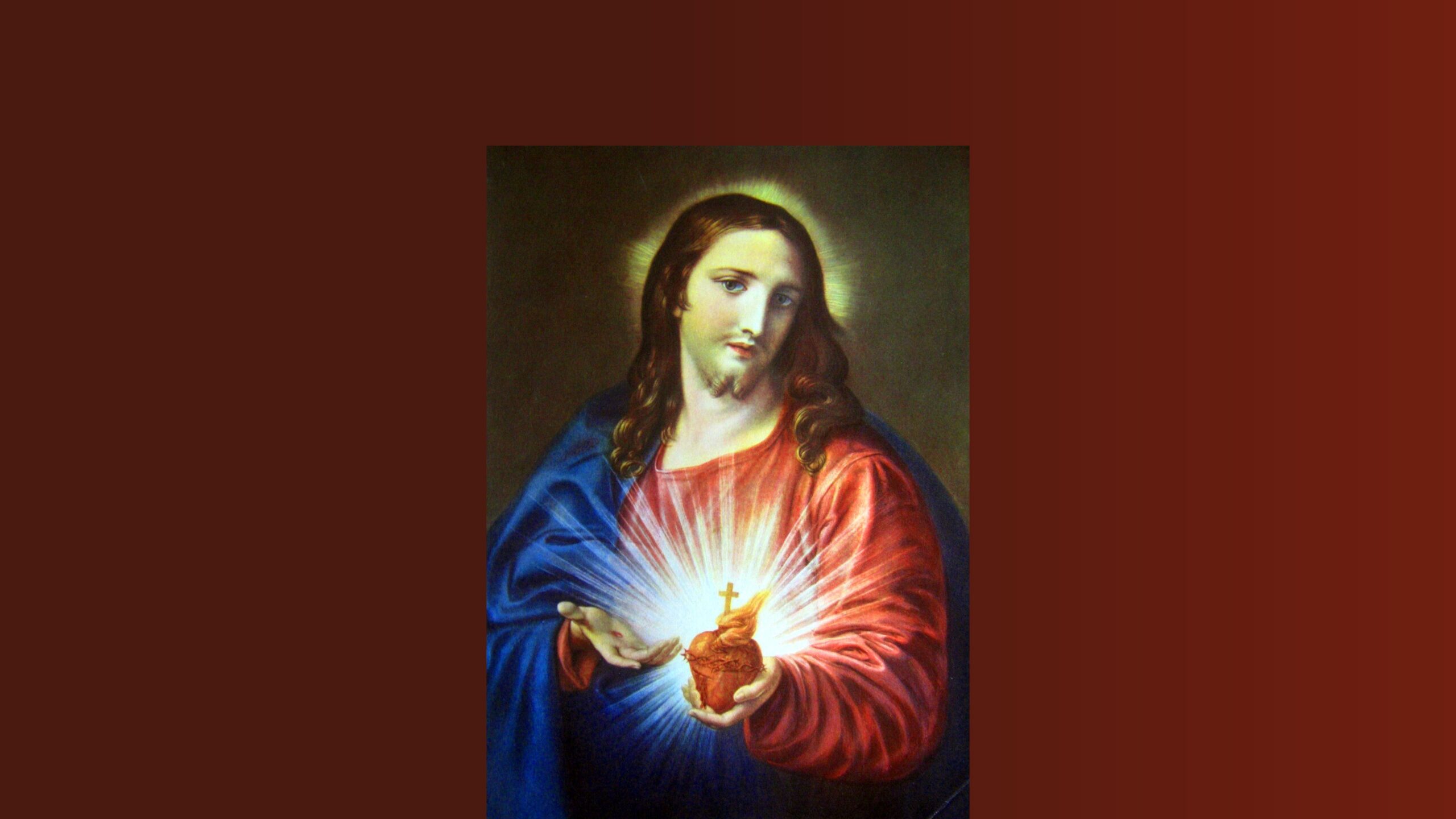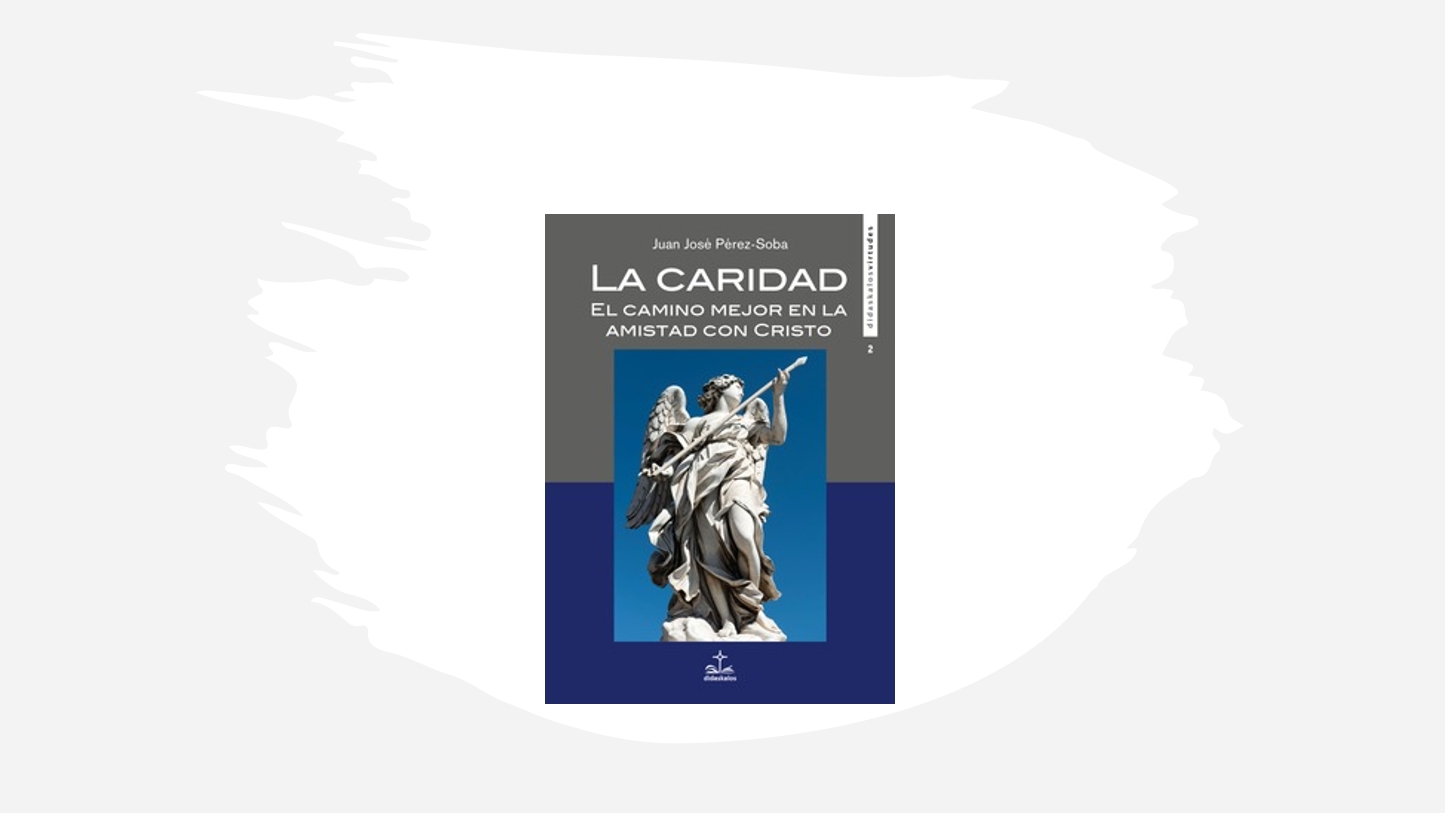Featured Image: Domenichino, Ecce Agnus Dei, Sant’Andrea della Valle (Rome), Source: Wikimedia, Creative Commons CC0 1.0
1. “¿Qué buscáis?”. Orientaciones sobre el afecto en san Juan Evangelista, Platón y Aristóteles.
“¿Qué buscáis?” (Jn 1, 38) Es la pregunta que Jesús dirige a Andrés y Juan cuando estos le siguen por indicación de san Juan Bautista. Lo primero que arroja esta pregunta es que quien busca algo es porque no lo tiene. Nadie busca aquello que tiene. Sin duda, lo que aquellos dos buscaban era una respuesta para su existencia. Una segunda nota derivada que podemos extraer de la pregunta es que quien busca, busca algo, algo que conoce de alguna manera, aunque sea remotamente, aquellos dos intuían algo por las palabras del Bautista. Una tercera nota es que nadie busca donde no hay nada, sino donde hay abundancia, pues donde no hay nada, nada se puede encontrar. Andrés y Juan buscaron donde su primer maestro les indicó. Así pues, tenemos tres notas sobre la búsqueda: supone una indigencia, es de algo conocido de alguna manera, y se busca donde hay. La búsqueda, por tanto, consiste en un movimiento cuyo fin es el hallazgo de lo buscado. Lo buscado, como ya hemos dicho, se conoce en cierto modo. Lo buscado puede ser algo que hemos perdido, o que nos han arrebatado, o que aún no hemos logrado conseguir en nuestro avance. Lo peculiar del movimiento de búsqueda es que podríamos decir que lo buscado ejerce una atracción sobre nosotros, pues nos pone en tensión hacia ello. Evidentemente, no se trata de una atracción física, sensible, pero no por ello deja de ser menos fuerte la atracción que ejerce sobre nosotros. Esta atracción es la clave de lo que conocemos como afecto.
La búsqueda de Andrés y Juan se orientaba según las palabras del que hasta entonces había sido su maestro, Juan Bautista. Siguiendo las indicaciones de este, ambos se dirigen en pos de Jesús. Buscaban dar respuesta a aquellas extrañas palabras del Bautista: “He aquí el Cordero de Dios” (Jn 1, 36). Encontrarlo suponía dar respuesta a su vida.
En otro texto antiguo, de Platón, encontramos otra búsqueda. Se trata la narración de la concepción de Eros, como hijo de Poros y Poenía, en la fiesta natalicia de Afrodita, tal y como Platón lo narra en El Banquete[1]. Con esta narración, puesta en labios de Sócrates, quien dice haberla escuchado a la sacerdotisa Diótima de Mantinea, Platón presenta su peculiar concepción de Eros como un demonio mediador[2]. Eros viene a poner en relación la indigencia de lo humano, representada por Poenía, con la sobreabundancia de la divinidad, representada por Poros.
Existen algunos paralelismos y alguna divergencia entre ambos relatos que conviene tener en cuenta en una reflexión sobre el afecto. Lo primero que podemos remarcar es que ambos relatos tienen que ver con lo divino. En ambos casos, tanto los discípulos como Sócrates, reciben la indicación de un tercero, que está en relación con el ámbito de la divinidad. Tanto el Bautista como Diótima son personas con una reconocida cercanía a la divinidad. Otro aspecto común es que la introducción al misterio del amor no ocurre directamente, sino que se realiza a través de una mediación humana. Esta necesidad de la mediación nos pone de manifiesto que el amor, si bien parece una reacción espontánea, necesita de una ayuda, de un cierto aprendizaje para poderlo reconocer. Así pues, siguiendo los textos platónico y joánico, el afecto consiste en un movimiento que tiene que ver con lo divino, lo revela un mediador, requiere un aprendizaje y ser ordena a conseguir algo sobreabundante.
Es en este último punto donde ambos relatos divergen, pues lo que buscan es distinto. Lo que buscaba Poenía era, mediante el hijo, hacerse con derechos sobre los bienes divinos. En cambio, lo que buscan Andrés y Juan es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Ambos parten igualmente de una situación de indigencia, pero mientras que Poenía la intenta resolver mediante un acto ilícito, Andrés y Juan lo hacen aceptando su realidad de pecadores con humildad. Mientras Poenía trata de arrebatar un bien, Andrés y Juan lo piden humildemente. Hay aquí un cambio radical entre la concepción platónica del bien buscado y la concepción cristiana, que fue puesta de relieve por Benedicto XVI en Deus caritas est[3].
Benedicto, al analizar la concepción del eros griego frente al amor cristiano, cifra la diferencia en este punto que acabamos de señalar. Mientras el eros griego es arrebatador, y se confunde con la ebriedad divina en la que está sumido Poros, el amor cristiano, tal y como lo muestra el cuarto evangelio, no arrebata nada, sino que recibe. Frente al Poros borracho y adormilado, Cristo se encuentra sobrio y vigilante para ofrecer a los que se le acercan aquello que buscan. Esta donación que hace Cristo de sus bienes, y que consiste en el don de sí mismo, ha sido traducida al lenguaje como ágape. Esta distinción en la concepción del amor supone una diferencia radical que va a configurar toda la experiencia del amor. Ante la misma situación de indigencia, la experiencia cristiana es la de un amor que se dona, que se recibe, y que por tanto resulta conocido. El anhelo de plenitud que experimentaban tanto Poenía como los primeros discípulos halló mejor respuesta en la experiencia de estos últimos.
En todo caso, lo que ambos textos dejan claro es que el afecto es un tipo de movimiento, no primeramente físico, tiene que ver con la consecución de un bien grande del que disfrutar.
Aristóteles ahondó en esta realidad del movimiento atractivo[4]. Para él, la clave del afecto es la relación con el bien, definido como aquello que a todos atrae[5]. El bien ejerce sobre nosotros una influencia que padecemos irremediablemente (incluso cuando no la siguiéramos). Precisamente por esta condición de padecer, Aristóteles, y los antiguos, hablan de pasiones, y no de afectos. La influencia del bien sobre nosotros radica en que ese bien nos comunica algo que nos hace, al menos a nuestro parecer, mejores, más perfectos, y por tanto más felices. En todo caso, Aristóteles es muy tajante ya en señalar que la mera satisfacción placentera no ha de ser confundida con la felicidad. Esta distinción entre lo placentero y lo bueno es otra de las notas que la tradición occidental halla en su reflexión sobre el afecto, si bien hoy día parece estar olvidada, o al menos obviada. Para poder distinguir entre lo placentero y lo bueno es necesario un criterio que no es ni sensible (como lo placentero), ni meramente afectivo (como lo bueno). Se trata del criterio de veracidad que aporta la razón a nuestra experiencia.
Ante la multitud de realidades que pueden atraernos, Aristóteles indica que hemos de recurrir a nuestra razón para poder discernir los bienes que son convenientes de aquellos que son solo aparentes. No se trata aquí de bienes efímeros. Un bien puede ser conveniente y efímero, como la comida: necesitamos comer uno y otro día. La comida es un bien conveniente, pero efímero. Los bienes aparentes lo son porque en realidad no son tales bienes, sino solo en algún aspecto, como lo dulce para el diabético.
La gran aportación del Estagirita consiste en la definición del movimiento afectivo según la clave del bien verdadero. La tradición previa, con Platón y el resto de filósofos previos, ya había señalado la originalidad de la experiencia afectiva, al distinguirla de lo meramente sensible, o lo meramente racional. La denominación de facultad apetitiva, junto a las facultades vegetativa, senso-motriz y racional, había permitido entender el movimiento de los seres según su forma propia. Aristóteles explica estas facultades como potencias del alma que tendría cada ser vivo. El estudio que hace del movimiento de los seres vivos es lo que le lleva a concluir que los seres vivos son distintos según las facultades o potencias que tiene su alma. Los seres vivos más simples, las plantas según él, solo tendrían facultad vegetativa. En cambio, el ser vivo más complejo, el hombre, tendría un alma dotada de todas estas facultades. Lo que resulta aquí importante retener ahora es que la facultad apetitiva actúa en el hombre de modo orgánico con el resto de las facultades.
Aristóteles y la tradición griega explican el movimiento afectivo como un movimiento hacia el bien, o de repulsa del mal, que ha de ser contrastado con la verdad del hombre para considerar la conveniencia de seguir la influencia que provoca en nosotros. Esta consideración de las pasiones según el bien verdadero se halla a la base de la construcción de la teoría de la virtud aristotélica. El hombre virtuoso, para Aristóteles, es aquel que consigue la perfección de sus facultades para alcanzar aquello más deseable. En esto consistiría la felicidad del hombre. Encontramos aquí un punto de conexión entre la teoría aristotélica y lo dicho anteriormente sobre la indigencia y la abundancia. De modo que, afecto, bien, verdad, virtud y felicidad son términos que aparecen intrínsecamente relacionados. Remarcar hoy día esta relación me parece un aspecto de radical importancia. La crisis del emotivismo que estamos atravesando ya durante décadas, hunde sus raíces en la ruptura de la relación entre estas realidades.
Sin embargo, las dificultades no son solo hodiernas. La comprensión aristotélica del afecto, o de las pasiones, según la terminología antigua, no fue tan sencillamente asumida por las distintas corrientes de pensamiento antiguo.
2. La clasificación estoica y el neoestoicismo (crítica de la teoría cognitivo-evaluativa)
En efecto, al poco tiempo de morir Aristóteles tuvo lugar un giro en el mundo griego. Como sabemos, Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno, quien con sus conquistas hasta la India, transformó Grecia en un vasto imperio. A la muerte de Alejandro, las dificultades para el gobierno de tan gran imperio supusieron un cambio en lo que hasta entonces era la vida cultural de la Grecia clásica. Es en este ámbito de contacto con culturas orientales en el que se produce el auge de una nueva corriente filosófica que se aparta de las formas clásicas. Se trata del estoicismo, escuela que irá adoptando distintas formas, y que abarcó no solo el imperio griego, sino también el romano[6].
El estocismo es una forma de pensamiento ecléctico, que parte de una situación cultural compleja. Supuso una cierta vuelta a formas religiosas anteriores a Platón y Aristóteles. La religión es algo central en ambos imperios. Es un hecho cultural. Pero lo que se impone en este ámbito estoico es la idea del Fatum, del Destino, como aquel final decretado para cada cosa, irrevocable incluso para los dioses. Lo irremisible del Fatum deja al hombre indefenso ante él. Esta irrevocabilidad del destino choca con la idea de felicidad y de virtud previa. Si la perspectiva aristotélica entendía la felicidad como un crecimiento, ahora, este crecimiento está limitado por el destino de cada persona. Entonces, la única felicidad que queda es ajustarse al destino cuanto antes. Es la consecuencia de la experiencia cultural de las guerras y la sucesión de los reyes y los imperios, de las victorias, las derrotas, e incluso las traiciones. Lo humano es limitado y efímero. La felicidad parece más bien alejarse del hombre. El estoicismo es una escuela de la resignación en tiempos de crisis. Aquí radica su éxito, el de entonces, y el de ahora, como veremos a continuación.
Ante este panorama, la consideración de las pasiones por los estoicos y su relación con la virtud supuso una profunda reformulación sobre la propuesta aristotélica. Si el hombre tiene que ajustarse a su destino, conviene que no se deje llevar por pasiones que le trastoquen. El estoicismo es un racionalismo anticipado. Para la filosofía estoica las pasiones son alteraciones del alma, que nos pueden llevar a la infelicidad, pues nos hacen aficionarnos a cosas efímeras. Ya sea una lámpara de bronce o incluso un amigo o una esposa. Los tres nos pueden ser arrebatados, y si los amábamos demasiado nos veremos sumidos en la tristeza. Por lo tanto, las pasiones han de ser conocidas y contenidas, para que no perturben nuestro homogeneizarnos con el destino. Esta preocupación por la interferencia de las pasiones hizo que los estoicos fueran quienes elaborasen la más nutrida clasificación de las pasiones, con una gran profusión de matices, de distinciones de cualidad y cantidad, que hoy nos dejarían asombrados. Por poner solo un ejemplo: fueron capaces de dar nombre a la tristeza que experimentamos ante el auge de los malvados, la llamaron némesis.
Sin embargo, toda esta riqueza de matices no fueron capaces de integrarla porque ignoraron el conocimiento propio que ofrece el afecto. El afecto, tal y como Aristóteles había puesto de manifiesto, funciona a modo de brújula interior que nos indica la relación con el bien. Sin embargo, la formulación estoica acaba ignorando la especificidad del afecto, y reduciendo lo afectivo a lo sensible.
Existe una relación entre esta equivocación sobre la verdad del afecto y lo que posteriormente escribiría Descartes en su Tratado sobre las pasiones del alma[7]. Pues también el francés acaba considerando las pasiones como enfermedades del alma, en cuanto privan a la razón de la firmeza propia. Se ve aquí, ahora ya sí en sus orígenes próximos, el surgimiento del racionalismo.
Es fácil de seguir la línea del racionalismo al positivismo científico del s. XIX. Y es en este ámbito del positivismo científico donde aparecerá la psicología moderna, nuevo locus de las antiguas pasiones, ahora rebautizadas como emociones. No podemos detenernos en un análisis más pormenorizado de esta evolución y sus derivaciones[8]. Sin embargo, las emociones fueron ocupando un lugar preponderante en la psicología moderna, comenzando con las teorías de James-Lang y Cannon-Bard, y hasta alcanzar su zénit con la publicación del libro de Daniel Goleman, Inteligencia emocional (1994), y el desarrollo de la psicología positiva, de la mano de Martin Seligman. En este gran desarrollo de la investigación sobre las emociones, una clave fundamental es la teoría cognitivo-evaluativa de Richard Lazarus[9]. Esta teoría considera que la emoción consiste en la evaluación que las personas hacemos de las situaciones que vivimos, especialmente se centró en situaciones estresantes. La cuestión central para Lazarus consiste en analizar la situación para elaborar estrategias de resolución de la tensión. El problema de la teoría de Lazarus es que obvia el potencial cognoscitivo de esta tensión, dado que se centra en buscar estrategias para eliminarla. Lazarus ignora la realidad del bien, y reduce la emoción a una reacción y una solución, cognitiva, de un problema. No entiende la tensión espontánea hacia el bien propio. Es en este sentido en el que su teoría se enlaza con la posición estoica y cartesiana. La teoría de Lazarus supone una consideración cognitivista de las emociones, que acaba olvidando la especificidad propia de la emoción como aquella búsqueda de la que hablábamos al inicio de nuestra reflexión. Esta concepción de la emoción se corresponde con una antropología materialista, que considera lo sensible y lo racional, pero ignora lo afectivo. Es la consecuencia lógica de una antropología que adolece de un fundamento metafísico, como critica H. Jonas a nuestro tiempo[10].
No obstante, esta antropología y esta consideración de las emociones es la que encontramos por doquier. Así se percibe también en la amplia obra de Martha C. Nussbaum, quien, a pesar de haber iniciado sus estudios sobre las pasiones con Aristóteles, acaba en la línea de Lazarus y el neoestoicismo[11].
La ausencia de la referencia al bien supremo, con su carácter metafísico, espiritual, es la razón por la cual las sucesivas teorías sobre las emociones no logran nada que vaya más allá de intentar hacer que la persona “se sienta bien”, pero no que “sea feliz”. Volveremos sobre ello más adelante.
3. La irreductibilidad del afecto y la configuración afectiva: el afecto como unión
Para una adecuada aproximación al afecto es necesario entender su originalidad, su peculiaridad propia frente a otras dimensiones de la realidad. Pongamos un ejemplo sencillo: un zumo de naranja. El mero hecho de nombrarlo ha provocado ya una reacción en nosotros. Evidentemente, no se trata de una reacción sensible, pues no lo tenemos delante. Por lo que no se trata ni de un olor, un sabor, una imagen visible, etc. La reacción tampoco ha sido inicialmente la de pensar que se trata del líquido que obtenemos de exprimir un cítrico llamado naranja, que tiene tal composición química. Sino que ha sido una experiencia más cercana al “me apetece”.
Ante el zumo nos encontramos con una reacción sensible, con un análisis de la realidad del zumo y con una experiencia de apetición. La primera, la reacción sensible, es propia de los sentidos corporales, y sus estructuras propias. La segunda, el análisis, es una actividad propia de nuestra inteligencia. Pero la tercera, la apetición, no se ajusta a ninguna de las previas, pues no es algo meramente sensible, ni tampoco racional, ni la mera mezcla de ambas. La apetición es esta dimensión original que no ha sido capaz de igualar la robótica y la inteligencia artificial. Sabemos que tiene una cierta correlación con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro, pero ignoramos cuál sea la relación precisa, aunque lo mismo podemos decir de nuestro pensamiento e incluso de la misma relación entre sentidos y representación mental del cuerpo[12].
La apetición, por lo tanto, aparece como una fuerza atractiva, una tensión hacia la realidad, que nos hace entrar en una peculiar relación con ella. La experiencia de la apetición consiste no tanto en que yo diga “me apetece el zumo”, sino en que para decirlo es necesario que yo haga una cierta experiencia de unión con el zumo ya con solo percibirlo. La apetición no es una valoración del zumo, es decir: “es saludable”, “está fresco”, “está dulce”. La apetición consiste en que yo “me experimento bebiéndolo”, de tal modo que haré todo lo posible para beberlo. Si no me apeteciese, si no me sintiese atraído, es más, si me sintiese repelido porque no me gusta, haría lo contrario. Pero, tanto para beberlo como para evitarlo, debo estar ya en relación con él.
El ejemplo del zumo es cómodo, pero es más luminoso aún plantear el caso de la reacción ante una persona. La presencia de alguien ante mí supone un cambio en mí. Desde el momento en que percibo a alguien ante mí, esta persona me puede cambiar. Pero, ¿qué cambio provoca la presencia del otro ante mí? Esta fue la pregunta que guió la extensa reflexión de Santo Tomás sobre la afectividad a lo largo de sus años de estudio[13].
En un primer momento, el Aquinate partió de la concepción clásica que había recibido, denominando a esta transformatio, es decir, “cambio de forma”, el amante se transformaría en el amado. Pero ya entonces descubría el peligro de esta comprensión, pues supondría la desaparición del amante por una “duplicación” del amado. En verdad, estamos ante un trastorno afectivo grave, que llevaría a una persona a imitar de tal modo a otra que acabase desapareciendo ella misma. Todo el esfuerzo de santo Tomás consistió en lograr una definición del afecto que lograra, al mismo tiempo, mantener el vínculo entre los amantes al tiempo que la individualidad de cada uno.
Precisamente, al centrarse en la relación amorosa encontró la solución. La relación implica, al menos, una duplicidad de polos. Si uno se confundiera con el otro, es decir, si se fusionaran, dejarían de ser dos, y no habría relación. En cambio, la relación implica esa duplicidad, al tiempo que supone un vínculo entre ambos. El vínculo hace de los dos uno. Esta es la clave de la definición del amor como unio affectus, que hace de los dos, amante y amado, uno en la diferencia.
La configuración afectiva como unión no es la unión real, física, sino algo previo: aquella que será el cauce para que esta tenga lugar. El amor como unión afectiva supone que la persona comienza a considerarse a sí misma como amante, y por tanto como referida al amado, de modo que no se vive más como un “yo” sino como un “yo-contigo”, es decir “nosotros”. El sujeto de esta unión afectiva es el corazón de la persona. Empleamos el término corazón por su carácter amplio, que nos permite entender al mismo tiempo que nos referimos al núcleo de la persona, pero también a su ser uno en alma y cuerpo[14]. De hecho, la configuración amorosa no implica solo un modo de pensar, sino que provoca un cambio también en la conducta de la persona, que hará o dejará de hacer cosas en función de la relación.
4. Gramática afectiva frente al analfabetismo afectivo
Esta forma de la unión afectiva es tan solo el principio, pero tiene su propia dinámica[15]. La configuración de la unión, según explica santo Tomás, implica tres momentos, que no son propiamente sucesivos, sino que vienen a acontecer casi simultáneamente. Se trata de immutatio, coaptatio y complacentia. La inmutación consiste en la inducción de un movimiento (lat., in-motus), pero este movimiento solo tiene lugar porque hay una cierta similitud entre motor y móvil, ambos se pueden adaptar al otro (coaptatio) y encajar (complacentia). El resultado de este dinamismo es la configuración de la unión amorosa, la constitución de ambos polos como amantes.
Ahora bien, como hemos indicado, esta unión ocurre a nivel afectivo. Para que los amantes lleguen a la unión real es necesario que sigan un camino que los acerque. El amor que se tienen recíprocamente los lleva a desear estar juntos, porque aún no lo están. El amor es el principio del deseo. Solo podemos desear lo que ya amamos. No se puede desear en el vacío, el deseo es de algo, aun cuando ese algo no sea concreto todavía. El deseo facilitará que la razón busque vías adecuadas, comportamientos audaces que nos conduzcan al amado. Así entra en juego la imaginación, que nos ayuda a diseñar estas acciones para alcanzar la unión real, el gozo de la comunión con el amado. Amor, deseo y gozo son, por así decir, las primeras palabras de este lenguaje afectivo, que se unen entre sí según la “gramática afectiva”.
Los afectos se vinculan entre sí según una gramática y una sintáxis propias, no surgen de modo aislado ni espontáneo, sino que se refieren siempre unos a otros. Esta es una verdad que no integra la mayoría de presentaciones actuales sobre las emociones. Así, cuando se propone una “educación afectiva” esta queda más reducida a un mero “aprendizaje de vocabulario” o de “pronunciación de palabras”, pero adolece de esta gramática y sintáxis propia. El afecto es un lenguaje, un idioma particular, con sus propias reglas. Si nos las saltamos acabamos, como vemos hoy día, en un verdadero “analfabetismo afectivo”, en el que las personas no saben ni leer ni escribir su experiencia afectiva, aunque la están viviendo.
La secuencia citada, amor-deseo-gozo, es la que responde a la presencia de algo considerado como un bien para la persona. Si lo que apareciese fuera considerado malo, la secuencia sería odio-huída-tristeza. Ambas tríadas responden ante algo que está presente. A este grupo afectivo, la tradición se refirió como apetito concupiscible. Esta denominación de concupiscible deriva del término latino para desear “cupio”, y no está originalmente relacionado con nuestra actual comprensión de la concupiscencia y su relación con el pecado.
Cuando el bien o el mal no están presentes, no es el concupiscible el que dinamismo afectivo que se activa, sino lo que los clásicos denominaron apetito irascible, que recibe su nombre de la ira como afecto, no como pecado. La ira es la reacción afectiva ante el peligro por un bien que podemos perder o un mal que nos puede sobrevenir. Junto a la ira, en el irascible, encontramos la esperanza y la audacia, en relación al bien, y sus contrarios, la desesperanza y el temor respecto del mal.
Este grupo fundamental de las once reacciones básicas se multiplica cuando atendemos a variaciones de intensidad de las mismas. Los estoicos fueron pioneros en un detallado análisis de todas estas variaciones, presentando un sistema integrado de las pasiones, que era el nombre que ellos empleaban.
Para acabar este apartado sobre la terminología afectiva, hagamos un pequeño inciso sobre los términos que se han empleado, y se emplean, para referir la realidad afectiva. Podemos citar pasión, sentimiento, emoción y afecto. Cada uno tiene su nota peculiar[16].
El primero de todos passio, del griego pathos, padecer, es el término de la reflexión clásica antigua, mantenida hasta Descartes. Esta pone de relieve la primacía del amado como agente que actúa, con su mera presencia, de modo irrevocable sobre el amante. El amante padece el amor por el amado, lo sufre, es decir, hace experiencia de que la presencia del amado se introduce en él. De esta consideración derivan las formas de la poesía amorosa y mística, que hablan de la dulce herida del amor y similares. En la actualidad, el término pasión ha ido tomando un matiz ligado a algo irracional y vehemente.
En segundo lugar, el término sentimiento, aunque de raíz latina, tuvo su auge durante el Romanticismo, y se refiere al poso que la experiencia afectiva deja en el sujeto. En este caso, el centro ya no es el amado, sino la experiencia del amante, de modo que se trata de una comprensión egocéntrica, se ha perdido la polaridad amante-amado. Esta concepción es la que se ha prolongado hasta nuestros días como emotivismo.
El término emoción es el que ha utilizado la psicología moderna. Su peculiaridad es la referencia al movimiento que nos saca de un estado previo de equilibrio, rompe la homeostasis, que habrá de ser restablecida. De nuevo, la polaridad se pierde, al quedarse centrada en la homeostasis o equilibrio propio.
Finalmente, el término afecto tiene en el latín clásico el sentido de “ser-hecho-junto-a”. Ser afectados implica se afectados por algo, y así, el término recalca la relación entre amante y amado. La ventaja del término radica en la amplitud de su significación, dado que puede acoger, en el uso normal de hoy, aspectos variados, no estando tan restringido como pasión, sentimiento o emoción. Esta “neutralidad” semántica hace del término afecto el más conveniente para el diálogo. Sin embargo, no hay que olvidar los demás términos, que provienen de escuelas y momentos diversos, y que cada uno de ellos responde a un aspecto de la experiencia afectiva que es verdadera. De hecho, podríamos ver que cada uno de ellos atiende a uno de los momentos de la dinámica afectiva explicada por santo Tomás. Así, la pasión deja entrever la fuerza que el amado hace sobre el amante, como indica la immutatio; la emoción nos remite al ajuste propio de la coaptatio, y el sentimiento se acerca a algo de lo que refiere la complacentia. Evidentemente, al resaltar solo uno de estos momentos, ninguno de los términos por sí mismos consigue integrar todos los matices de la dinámica afectiva.
5. El Bien Verdadero, clave de bóveda del afecto: “Hemos conocido el amor” (1Jn 4, 16)
Sin embargo, el problema principal de los términos que hemos analizado, en particular los términos propios de la Modernidad, sentimiento y emoción, como ya hemos apuntado anteriormente, es que no explican la experiencia afectiva desde su relación con el bien.
La experiencia clave del afecto es la atracción, o la repulsión. Se trata en ambos casos de un movimiento que solo se explica desde la referencia al bien de la persona. Este es el punto clave que ya definió Aristóteles, como ya vimos. El bien de la persona es aquello que la perfección, que la hace ser con plenitud aquello que está llamado a ser. La ausencia en la Modernidad de esta referencia a un Bien Supremo o Último es la que lleva no solo a no comprender el afecto, sino a no comprender al hombre. Al no haber una referencia clara, una antropología adecuada que diría san Juan Pablo II, el hombre queda sumido en un sinsentido, a merced de experiencias afectivas, y no solo, que no puede entender ni ordenar, sino que se presentan ante él como una montaña rusa. Esta es la situación en la que nos vemos sumidos en la actualidad.
Las tentativas de respuesta actuales, entre las que descuella la psicología positiva y la teoría de las virtudes y fortalezas de Seligman, no resuelve en problema, porque se trata de un mero análisis estadístico, que no entra en la significación de la experiencia afectiva. Esta ausencia conduce a una situación en la que la propuesta es fluir, es decir, ir discurriendo por sucesivas experiencias afectivas, tratando de no tropezar, no sufrir, sino tan solo sentirnos bien[17]. El “bien-sentirse” es la característica propia de una sociedad abocada a la muerte. El “bien-sentirse” es la trasposición vital de los cuidados paliativos: ya que no podemos curar al enfermo, al menos que no sufra…[18]
La salida a esta situación crítica pasa por volver a la Verdad. Pasa por entender que la Verdad está íntimamente vinculada al Bien y a la Belleza del ser. El análisis de las distintas propuestas afectivas nos permite afirmar que las que han considerado en su explicación la referencia al Bien Supremo son las que han logrado una verdadera integración afectiva y han ofrecido a los hombres una luz sobre la experiencia afectiva que no consiste en fluir sino en fruir, es decir, en vivir la profundidad de la experiencia humana, que va más allá del mismo afecto, aunque no se separa de él[19]. El afecto es una luz, pero esta luz, como cualquier luz, es irradiada por un cuerpo. El cuerpo de esta luz es el Bien Supremo. Esta es la lámpara que irradia la luz más bella. Esta es la que hemos de buscar.
Aquella tarde a la que aludíamos al inicio de nuestra reflexión, en la que aquellos dos, Andrés y Juan, siguieron a Jesús, al ponerse el sol quedó manifiesta ante sus ojos una Luz Nueva. Tal fue la fuerza de esta Luz que Andrés no dudó en llevar hasta ella a su hermano Pedro. Es la fuerza del amor de la que habla san Juan en su Primera carta: “Hemos conocido el amor que Dios nos tiene” (1Jn 4, 16).
Conocer el amor no es fruto de una reflexión racional, sino del encuentro con una persona que nos abre un nuevo horizonte para nuestra vida[20]. Se trata de un horizonte lleno de sentido, anclado en la Verdad. Existe, por tanto una verdad en el afecto, una verdad del afecto, que es posible conocer y vivir[21]. Acompañar en esta búsqueda al hombre actual es, al mismo tiempo, la tarea que tenemos delante y el don que se nos ha concedido. La Iglesia, alentada por aquel que es Camino, Verdad y Vida del hombre, ha asumido este don-tarea desde sus orígenes. Especialmente en los santos, modelos eximios de caridad, encontramos modelos acabados de una afectividad anclada en el Bien Verdadero y vivida con profundidad.
-
Cf. Platón, El banquete 203b, a-e. ↑
-
Cf. G. Reale, Eros, demonio mediador (Barcelona 2004). ↑
-
Cf. Benedicto XVI, DCE 9-11. ↑
-
Para un análisis detallado de la dimensión afectiva según Aristóteles, cf. R. Sacristán, Ipsa unio est amor. Análisis del dinamismo afectivo en la obra de santo Tomás de Aquino (Madrid 2013), 21-96. ↑
-
Cf. Aristóteles, Ética a Nicómaco I, 1, 1 (1094 a 4). ↑
-
Un análisis clásico del estoicismo lo hallamos en E. Elourdy, El estoicismo (Madrid 1972). En cuanto a la propuesta de análisis del afecto, cf. Sacristán, 97-165. ↑
-
Para entender la influencia de la psicología cartesiana en la psicología actual, y en particular en el ámbito del afecto, cf. R. Sacristán, Psicología, persona y familia (Madrid 2021), 29-32. ↑
-
Cf. R. Sacristán, Movidos por el amor. Estudio del dinamismo afectivo (Madrid 2020), 51-62. ↑
-
Cf. R. Lazarus, “On the primacy of cognition”: American Psychologist 39 (1984), 124-129; R. Lazarus – B. Lazarus, Passion and Reason: Making sense of our emotions (New York 1994). ↑
-
Cf. H. Jonas, El principio vida. Hacia una biología filosófica (Madrid 2000), 320. ↑
-
Para un análisis y crítica detallada de la propuesta de Nussbaum, cf. R. Sacristán, “Recuperar el afecto a través de la apertura al amor”, https://veritasamoris.org/recuperar-el-afecto ↑
-
La complejidad de esta relación ha sido presentada en sucesivas ocasiones por A. Damasio, en sus obras El error de Descartes (1994), En busca de Spinoza (2003), Y el cerebro creó al hombre (2010), El extraño orden de las cosas (2017), Sentir y Saber (2021), etc. En sus reflexiones, Damasio acaba derivando hacia un cierto tipo de materialismo no muy definido, que no logra dar con la especificidad del afecto, al mezclar lo biológico con lo racional. Tiene cierta relación con las teorías de Lazarus, si bien su perspectiva es más la de un neurocientífico. Reconoce que la tecnología no ha logrado dar una explicación satisfactoria del funcionamiento de las emociones, pero reclama una cierta forma de confianza fiducial en la ciencia que no se justifica por los logros adquiridos, sino desde una posición que niega la posibilidad de lo puramente inmaterial, de lo verdaderamente espiritual. ↑
-
Cf. R. Sacristán, Ipsa unio est amor. ↑
-
Tomamos como referencia para “corazón” lo expuesto en: C. Granados – J. Granados, El corazón, urdimbre y trama (Burgos 2010). ↑
-
Una versión más detallada se halla en Sacristán, Movidos por el amor, 115-152. ↑
-
Cf. Ib., 63-76. ↑
-
De hecho, uno de los libros fundacionales de la psicología positiva es M. Csikszentmihalyi, Flow: The Psichology of Optimal Experience (1990). ↑
-
Cf. B. Ch. Han, La sociedad paliativa (Barcelona 2021). ↑
-
“Fruir” es uno de los términos fundamentales del pensamiento de san Agustín. En su forma dicotómica, oponía uti-frui, utilizar-disfrutar. Cf. R. Canning, “Uti/frui”, en: A. Fitzgerald, Diccionario de san Agustín (Burgos 2001), 1304-1307. ↑
-
Cf. Benedicto XVI, DCE 1. ↑
-
Cf. J. J. Pérez-Soba – L. Granados (eds.) Il logos dell’agape. Amore e ragione come principi dell’agire morale (Siena 2008). ↑
Comparte este artículo
Quienes somos
El Veritas Amoris Project se centra en la verdad del amor como clave para comprender el misterio de Dios, de la persona humana y del mundo, proponiéndola como perspectiva que proporciona un enfoque pastoral integral y fecundo.