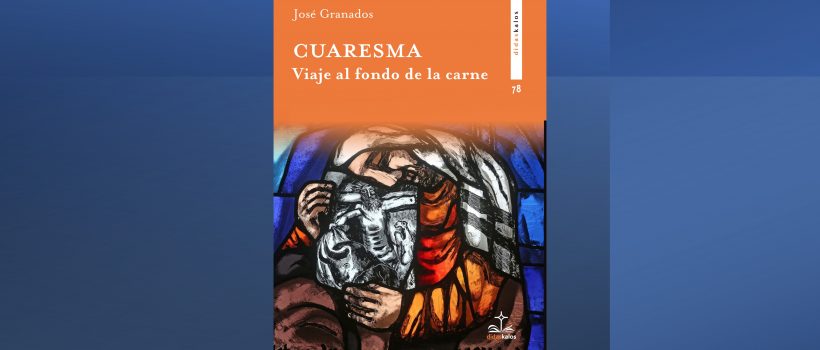La autoridad: camino del origen, camino del destino
Ignacio de Ribera-Martin
Introducción
La autoridad se percibe hoy como una realidad difícil de entender y más aún de justificar. Como decía ya hace varios años Hannah Arendt, la pregunta ya no es qué es la autoridad, sino que era la autoridad (Arendt 1954). En una sociedad empachada de un modo de libertad concebido como autonomía de individuos y cansada de un modo de vivir emotivo, la autoridad aparece como un agresor, o al menos como un limitador, de mis sentimientos y de mi libertad. La autoridad se presenta como algo a evitar al máximo, algo a tolerar porque no hay más remedio; un mal menor para reducir conflictos entre individuos, pero ya no algo que haya que abrazar y promover. Se tolera la autoridad para evitar males mayores, en modo instrumental. Pero ya no se entiende su valor humano y su bondad propia.
¿Por qué aparece hoy la autoridad como algo fuera de tiesto en nuestra sociedad? ¿Por qué no se entiende y hay que justificarla? La respuesta detallada a esta pregunta conllevaría un largo recorrido por la génesis y desarrollo del proyecto moderno en occidente durante los últimos siglos. Resumiendo, podríamos decir que ha cambiado radicalmente la narración de la vida humana. Entendemos las realidades siempre dentro de un relato. No existen realidades abstractas, desligadas de una narrativa. Una misma realidad, dentro de otro relato, no tiene sentido, es ajena o incluso un obstáculo al relato, un elemento extraño a purgar. Por ejemplo, sin el relato de lo que es una amistad, no hay forma de entender por qué ser fiel al amigo es bueno y traicionarle es malo; sin entender el relato de lo que es una nación, el ser llamado a filas resulta incomprensible e injusto; sin entender qué es la salud del cuerpo, no hay manera de distinguir entre bacterias buenas a promover (con probióticos) y malas a combatir (con antibióticos). Esto mismo ocurre con la autoridad: hoy difícilmente se entiende porque la autoridad es parte de un relato que el hombre moderno ha descartado y sustituido por otro muy distinto. En el nuevo relato, la autoridad está fuera del lugar, es vista como un elemento a purgar, mientras que la libertad autónoma y el emotivismo del individuo están como peces en el agua.
La maquillada aversión (el giro dando la espalda) a Dios tratándolo a modo deísta, como el creador que, tras dar la patada al balón, es sentado en el banquillo sin interferir en las leyes y marcha del juego del universo y de la vida; la contorsión psicológica del cogito cartesiano que cual peonza pivota sobre sí mismo; el “giro copernicano” de Kant que pone la realidad en función del hombre; y todo lo que vino después en esta estela antropocéntrica, han cambiado radicalmente el modo de concebir la narración de la vida humana. El relato moderno es una vida sin Dios (o sin que Dios toque la vida, lo cual de cara al modo de vivir, es al final lo mismo); una vida de individuos aislados y “enfrentados” unos a otros que no son capaces de vivir una auténtica comunión; una vida gnóstica en que el cuerpo es pura materia que no dice nada de la identidad de la persona; una vida en que la libertad y la voluntad son absolutizadas hasta no reconocer ningún bien no elegido antes por ellas… En este relato no es posible entender la autoridad, se la ve al menos con sospecha, si no acaso, a veces, incluso con hostilidad. La autoridad aparece aquí como la antítesis del evangelio (buena nueva): el hombre moderno percibe la autoridad como una mala nueva.
Para entender la autoridad, por lo tanto, hay que regenerar su relato, convertir (girar) al hombre hacia Dios, hacia el otro como persona, hacia el mundo como realidad, hacia el cuerpo como la propia identidad; romper las cadenas del individualismo y emotivismo, que con una voluntad y libertad caprichosas y aburridas, aprisionan al hombre; para así religar al hombre a la verdad y al bien que lo liberan y hacen florecer.
En este capítulo, mediante unas breves reflexiones, vamos a reconstruir la narración de la vida humana donde encuentra su hogar la autoridad. Lo haremos progresivamente. En la primera sección, nos centraremos en el relato mismo de la autoridad, viendo cómo la vida humana es un camino con sentido, con una flecha o trayectoria, desde un origen que abre un sentido a un destino que lo culmina. Es clave aquí entender la bondad de este relato y su dimensión intrínsecamente corporal e interpersonal, pues solo así entenderemos la autoridad como evangelio, como buena nueva para el hombre. En la segunda sección, presentaremos la autoridad, dentro de este relato, como la cualidad personal que permite hacer crecer a otros. A continuación, en la tercera sección, consideraremos el orden de la autoridad, que en relación al bien al que se dirige, posiciona a las personas dentro del relato de la vida. Finalmente, en la última sección, nos fijaremos en la medida de la autoridad, que es la verdad del bien que viene de lo alto.
1. El sentido de la autoridad: un camino compartido y progresivo hacia una plenitud
El rasgo fundamental de la naturaleza es el crecimiento orgánico desde un origen hasta una plenitud. La antítesis de la naturaleza es lo que hoy se denomina “cambio de paradigma”. La edad moderna ha supuesto, sin duda, un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma ha reclamado para sí el nombre de “progreso”, lo cual no deja de ser paradójico, pues el progreso genuino, en el sentido etimológico de la palabra, significa avanzar y dar pasos desde un origen hacia adelante. Cambiar de paradigma, por el contrario, supone cortar con el origen. El verdadero progreso va desde el origen (que nunca queda atrás) hacia la plenitud, integrando por lo tanto cambio y continuidad al mismo tiempo. Cambio y continuidad son los dos focos de la elipse del verdadero progreso: hay un más, un más allá, que no rompe con el origen ni lo deja atrás, sino que lo culmina. El círculo, podríamos decir, se expande en elipse pero sin romperse. Hoy día se confunde el progreso con la revolución o el cambio de paradigma, como un deshacer el pasado y hacer “borrón y cuenta nueva”. Pero florecer nunca es hacer borrón y cuenta nueva. Progreso y cambio de paradigma son incompatibles.
A este respecto, es muy iluminador el análisis que hace el recientemente canonizado John Henry Newman sobre la evolución de la doctrina. ¿Cómo saber si un cambio (por ejemplo, el hecho de recurrir en los concilios a fórmulas filosóficas griegas que no aparecen en el Nuevo Testamento) es un verdadero desarrollo de la doctrina revelada o una perversión de la misma? La clave es el equilibrio entre cambio (en este caso, las fórmulas dogmáticas de los concilios que no aparecen como tal en el Nuevo Testamento) y continuidad (en este caso, la doctrina revelada), los dos focos de la elipse a los que nos referíamos anteriormente. La continuidad es el hilo conductor “elástico”, podríamos decir, que une origen y destino. Lo mismo ocurre en el desarrollo de un embrión: la forma humana (el alma) es la misma al inicio de la concepción y al final del desarrollo embrionario, a través de cambios maravillosos que no obstante se integran en la elasticidad de la forma humana a través de la continuidad.
Volviendo a Newman, lo que nos interesa es recordar son las “notas” que usa como criterios para determinar si se ha dado un genuino desarrollo (y que no se dan, podríamos decir, en la corrupción y ruptura que caracterizan al cambio de paradigma). Invito al lector a leerlas con esta metáfora de la elasticidad entre origen y destino en la imaginación. Son las siguentes: “preservation of type” (mantener la especie), “continuity of principles” (continuidad de principios), “power of asimmilation” (poder de asimilación, integración: hacer de lo ingerido de fuera lo que uno ya es, como ocurre con la nutricción), “logical sequence” (no hay ruptura lógica), “anticipation of future” (anticipación del futuro: lo nuevo está en forma de promesa en el origen), “conservation of the past” (conservación del pasado, no se rompe con el origen), y “chronic vigor” (vigor a través del tiempo). (Newman 1994: 169-207)
Se aprecia que todas estas notas que Newman aplica al desarrollo de la doctrina teológica tienen su modelo más elocuente en el desarrollo de los seres vivos, tan elocuentes en su continuidad. Y también vemos cómo no hay nada más contrario al desarrollo natural que el cambio de paradigma. No es casualidad que, a la hora de acuñar un término para referirse a la naturaleza, los griegos eligieran la palabra phusis (sustantivación del verbo phuomai, que significa originar, germinar) y los latinos la palabra natura (del supino del verbo nascor, que significa nacer). La naturaleza es un despliegue de movimiento, un movimiento definido, elástico y continuo, sin cambios de paradigma, con una clara dirección y sentido desde un origen hasta una plenitud. La naturaleza es el ejemplo más elocuente del genuino progreso. La semilla apunta y se mueve internamente hacia el árbol, el embrión hacia al animal maduro, pero sin dejar atrás su especie. El movimiento de la naturaleza tiene siempre una forma propia y por eso podemos hablar de especies. El origen apunta al destino y el destino culmina el origen. La naturaleza, como dice Aristóteles en el Libro II de su Fisica, es un camino de la forma a la forma (Aristóteles 2016), de la forma como origen y promesa hacia la forma como destino y plenitud. El destino es la punta de la flecha, y va más allá del punto de donde arranca la flecha; pero el destino sigue anclado en el origen, de donde sale la flecha. El destino es una plenitud precisamente porque es un florecer del origen. Toda flecha, todo sentido, necesita un punto de origen y un punto de destino. El destino (telos) es más que el origen; pero no es una ruptura con el origen, no es un cambio de paradigma.
El ser humano no es ajeno a esta estructura natural de sentido desde un origen hasta una plenitud. El filósofo Julián Marías utiliza frecuentemente la palabra “trayectoria” para referirse a la vida humana (Julián Marías 2008). De ahí la metáfora tan apropiada de la vida como camino. Todo camino tiene un “desde” y un “hacia”. Si bien hay dimensiones humanas que evidentemente dilatan (podríamos decir, dotan de una más profunda elasticidad) la capacidad inicial puramente natural, la vida humana sigue siendo un camino con sentido, desde un origen hasta una plenitud. Nacemos de un origen, caminamos y crecemos hacia una plenitud. El sentido de la vida nos viene así dado, pero no así el caminar, el profundizar en el origen, el dilatar el origen. ¡Cuánta pérdida de tiempo y angustias preguntándonos por el “sentido” de la vida que supuestamente tenemos que “elegir”, cuando lo tenemos inscrito en nuestra propia naturaleza! Elegimos los pasos del camino, descubrimos la profundidad del origen, y se nos regala una potencia que dilata el sentido, pero no elegimos ni el origen ni el destino. Nadie elige nacer ni desear ser feliz. Aquí se encuentra la raíz más profunda de la humildad humana: estamos proyectados en un sentido radical que no hemos elegido, sino que nos ha sido dado, en último término y como un don, por el Creador. Retomando nuevamente la imagen del círculo y la elipse, podríamos decir que es la flecha la que estira y abre el círculo en elipse. El drama de la vida es grande, sin duda; pero no absoluto. Hay angustias, sí; pero no absolutas. Por eso no es de extrañar que quienes niegan, como los existencialistas, la existencia de un origen y de un destino dados, acaban desbordados por una angustia existencial que es humanamente insoportable, la angustia de la tarea de tener que dar radicalmente sentido a una vida que supuestamente no lo tiene.
En el relato humano con sentido, es de notar que antes de elegir nada con nuestra voluntad, antes de decidir nada, “estamos en sentido”, estamos en camino, tenemos una vocación, estamos llamados al amor (Anderson-Granados 2019). Es este relato, ser libre es ser fiel al sentido de esta flecha, responder creativamente a la promesa del origen que es la vocación, la llamada del destino. El momento de creatividad pertenece la respuesta libre, no a la vocación. Nadie es libre para “llamarse” a sí mismo. En otras palabras, como dice Mounier, ser libre es “responsabilidad”, responder a algo, o mejor a alguien, que me llama (Mounier 1989). La libertad sigue al sentido, es una respuesta. Podíamos decir que la genuina libertad es ser fiel al sentido de la vida que se me ha regalado y prometido. Por el contrario, en el relato moderno, no hay sentido antes de mis elecciones: el sentido sigue a mi libertad, lo creo yo mismo. Ser libre, en este relato, es elegir el sentido, auto-realizarse; no es responder a una llamada. Así, en el relato moderno, el amor queda fuera, “llega demasiado tarde”, es una opción, no una vocación. No es la verdad de la vocación al amor la que nos hace libres (Jn 8, 32), sino que es la libertad la que nos hace más auténticos y verdaderos.
En resumen, la vida humana es una vida con sentido, un camino progresivo desde un origen hasta una plenitud. Otro elemento fundamental del relato humano es la comunión de personas. La llamada del destino que resuena como vocación en el origen es una llamada a una comunión personal. Ser persona es ser responsable, libre, responder a otro. En la vida humana, quien llama es siempre el amor. La llamada al amor es la que me permite ser libre, responder. No puedo amar como una mera decisión personal ex nihilo (de la nada), sino como una elección responsable, con una elección que es respuesta libre a un amor primero. En otras palabras, el relato humano no es el relato de un individuo que se topa con otros individuos, cada uno con sus bienes privados, sino el relato compartido de una comunión que nos liga unos a otros y en la que existe un bien común. No hay relatos de individuos, hay relatos de comunión. Los otros no son ajenos, “allá enfrente”, sino mi propia carne: somos con-sanguíneos, cón-yuges, com-pañeros, com-patriotas, co-legas, etc. de otras personas. Nadie es ser puro y desligado, sino todos somos-con, coexistimos con otros. Hay vínculos que nos unen radicalmente a otras personas. Algunos nos vienen dados desde el origen mismo de nuestra existencia (padres, hermanos, nación…), otros se generan a lo largo de la vida (amistad, matrimonio…). Parafraseando la famosa frase de Ortega y Gasset, “yo soy yo y los míos (las personas con las que estoy en comunión, mis relaciones); si no los salvo a ellos, que son mi carne, no me salvo a mí mismo” (Ortega 2005). Como consecuencia, las personas comparten genuinos bienes comunes, no meramente bienes privados (De Ribera Martín 2021).
El ser-con-otros, la verdad de que no existe un yo-individuo aislado, no es solo una verdad sincrónica, sino también diacrónica. No solo es cierto que no existe un yo-individuo separado de otros con los que co-existo ahora, sino que no existe un yo-individuo separado de una cadena de generaciones. El individualismo y el romper con la tradición, son, por lo tanto, modos de mutilación o incluso suicidio existencial, atentados contra nuestro propio ser que es, radicalmente, ser-con-otros, pues estamos arrancando de nuestro ser nuestra propia carne. Todo ser humano viene de sus padres, con los que diacrónicamente coexiste incluso cuando han fallecido; y dado que los padres a su vez coexisten con sus respectivos padres, todo ser humano coexiste con sus abuelos; y lo mismo sucesivamente con todas las generaciones que lo sostienen. “Yo existo hoy” es inseparable de la existencia de todos ellos (padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc.) a través de las generaciones, es decir, “yo existo hoy” es inseparable de “vosotros existís en vuestro tiempo”. Y al engendrar, otros no existirán sin estar vinculados a mi existencia. Todos ellos, los que coexisten conmigo hoy y a través de las generaciones, son míos y yo suyos, existimos en comunión, son mi propia carne y los veos como propios. Su tiempo es mi tiempo, y mi tiempo es extensión del suyo; compartimos un tiempo común. Tenemos pues vínculos radicales desde el origen, vínculos que no hemos elegido sino recibido en el mismo hecho de recibir la existencia, y que recorren y tejen nuestro tiempo con el de los demás. De ahí la práctica tan elocuente de tener, no solo nombre propio, sino apellidos, que nos recuerdan los orígenes de nuestra propia carne. Y aunque por motivos prácticos solo usamos explícitamente uno o dos apellidos, todos están presentes y actuantes, todos me sostienen en mi ser quién soy. No puedo decir quién soy sin decir mis apellidos, todos ellos, porque son míos y yo soy suyo.
En definitiva, el relato humano es un camino de crecimiento en sentido, desde un origen hasta una plenitud, compartido tanto sincrónica como diacrónicamente. ¡Menudo relato el de la vida humana! Si hemos dedicado este espacio a redescubrir la riqueza y hondura del relato humano es porque es precisamente este el relato donde podemos entender la necesidad y la bondad de la autoridad y de todo el séquito de sus virtudes: la confianza, la piedad, la religión, la obediencia, la docilidad. Por el contrario, en el relato moderno del individuo aislado y emotivo que se autorealiza y sufre lo indecible intentando darse “sentido” a sí mismo, que no responde a ningún bien o verdad que preceda a su voluntad, que se precia de no coexistir con nadie, no hay nada más grotesco e ininteligible que la autoridad. Al regenerar su relato, podemos revertir la pregunta de Hannah Arendt, pues la pregunta hoy ya no es qué era la autoridad, sino que es.
2. La autoridad: hacer crecer hacia el bien
Es clave ahora evocar la etimología de la palabra autoridad, que procede del verbo latino auguere, hacer crecer. Este verbo transitivo corresponde al verbo intransitivo de crecer (crescere). “Crezco yo” (crescere) y “otros me hacen crecer” (augere) van de la mano en una comunión. Todo el que me haga crecer, aunque sea “otro”, me está llevando por mi sentido; y por lo tanto está ejerciendo autoridad sobre mí, tiene autoría sobre mí, es autor de mi vida. Por esta maravillosa capacidad humana de poder ayudar a otros a crecer, el crecimiento se convierte en el común relato del sujeto de autoridad y del que obedece a la autoridad. El que tiene autoridad genuina, el que me hace crecer, no se opone a mí, sino que me ayuda a crecer hacia mi plenitud. En este sentido, ¡la auténtica autoridad es buena nueva para mí!
El abuso de autoridad sería lo contrario, un “auto-augere”, un usar mi poder sobre alguien no para hacerle crecer a él sino para beneficiarme a mí mismo. Es esta la antítesis de la autoridad, la perversión de la autoridad en mero poder, “la ventaja del más fuerte” como dice Trasímaco en la República de Platón o “los malos pastores” que devoran las ovejas del pueblo de Israel (Ez 34) o como han venido haciendo los distintos tiranos con sus pueblos a través de los siglos. Se entiende cómo la legitimación de la autoridad se basa en el verdadero hacer crecer a la persona sobre la que se ejerce y cómo esta autoridad queda deslegitimada cuando se separa del bien del que obedece.
Nótese cómo la noción de crecimiento, que es esencial al relato donde se entiende la autoridad, presupone la existencia y el reconocimiento de un bien. El movimiento hacia un mal no es un crecimiento, sino una destrucción o corrupción. Se crece siempre hacia lo que es bueno. Si no es bueno para mí, si rompo con mi origen, entonces no estoy creciendo. Intuimos ya aquí una vinculación radical entre autoridad y bien. La autoridad es siempre hacia y para el bien. Si no es para el bien, no hay autoridad, porque no se hace crecer. Así, explotar a una persona, usar la “autoridad” en contra de su crecimiento, deslegitima totalmente la autoridad. Es abuso de autoridad, no verdadera autoridad. Si un padre, investido naturalmente de autoridad hacia sus hijos, utiliza su autoridad natural para dañar al hijo, su autoridad sería vana y nula. Lo mismo un dictador, aunque haya sido elegido legítimamente, cuando utiliza su poder en contra del bien común de la nación: el ejercicio de su autoridad es nulo.
Es interesante ver cómo se da una legitimación de la autoridad con relación al bien no solo en relación al destino (hacia dónde), sino también en relación al origen (de dónde). La autoridad que no me haga crecer hacia el bien no es legítima. Y podemos decir también: la autoridad que me desenraiza de mi origen, que me impone un cambio de paradigma, que revienta la elipse que une origen y destino, tampoco es legítima. Los tiranos lo han demostrado una y otra vez: no solo quieren llevar las personas hacia otro sitio, sino que quieren hacerles olvidar sus raíces, su origen. El cambio de destino y el des-enraizamiento del origen son dos caras de la misma moneda. La elipse origen-destino y el cambio de paradigma son incompatibles. De ahí que la mejor defensa antes los totalitarismos sea recordar el origen y recordar el destino. Y de ahí también la obsesión de los tiranos de cambiar la historia, de cambiar los nombres de las cosas, de quemar los libros, de manipular los medios de comunicación… Karol Wojtyla y sus amigos de juventud lo sabían muy bien: si mantenían viva la memoria del pueblo polaco (su origen) y de su altísima dignidad como personas (su destino), el comunismo no vencería. No es de extrañar tampoco que en el contexto del martirio de los Macabeos donde encontremos una confesión de Dios como Creador (2 Mac 1) Y los mártires cristianos que se negaban a dar culto al emperador a riesgo de sus vidas en este mundo, le estaban recordando al emperador que su origen y su destino superaban y escapaban su imperio. Tanto para crecer como para hacer crecer, hay que recordar. Para cambiar paradigmas, por el contrario, hay que olvidar el origen e inventarse un nuevo destino. Mandar con autoridad es un ejercicio de memoria, obedecer a quien tiene autoridad es confiar en su memoria.
Hemos visto cómo la referencia al bien es esencial para la autoridad: si hacer crecer es el objeto de la autoridad y todo crecimiento es hacia un bien, la autoridad encuentra su fundamento y legitimidad en dicho bien, que se reconoce como tal. En las dos siguientes secciones vamos a ver como dicho bien no solo fundamenta la autoridad como mediación hacia el bien, sino que también ordena la relación misma que se establece entre quien ejerce la autoridad y quien se beneficia de ella; y, por otro lado, el bien también mide la autoridad misma, rigiendo y conformando el ejercicio mismo de la autoridad.
3. El orden de la autoridad: posicionados ante un bien común que nos vincula
En su libro dedicado a la autoridad, Bochenski explica cómo la autoridad es una cualidad relacional de un sujeto respecto a otro con relación a un ámbito determinado. Como explica el autor, se trata pues de una relación ternaria, donde encontramos no solo a un portador de autoridad y a un sujeto de autoridad, sino también un tercer elemento que el filósofo denomina “ámbito”. Por ejemplo, un médico es portador de autoridad en relación a un paciente en el ámbito de la medicina, un profesor es autoridad en relación a sus alumnos en su materia, etc. (Bochenski 1979: 17-55). Este análisis tiene algunos límites, pues el tercer elemento de la autoridad no es simplemente un ámbito, sino un bien sustentado por unos vínculos. Pero se trata de un análisis certero en cuanto que reconoce un tercer elemento más allá del portador y el sujeto, evitando así una mera relación binaria cerrada en sí misma, la cual fácilmente degenera en una dialéctica de oposición entre el portador y el sujeto. Este tercer elemento abre la relación entre sujeto y portador hacia algo común que no se identifica sin más con uno de ellos, haciendo posible un nosotros. La salud del paciente, el aprendizaje del alumno son empresa común, respectivamente, para el médico y el paciente, y para el profesor y el estudiante. Este elemento común, que no es solo un ámbito sino un bien, es uno de los presupuestos esenciales para la autoridad, como señala Arendt (Arendt 1954).
Hemos apuntado ya que hay una relación intrínseca entre la autoridad y el bien. Autoridad es hacer crecer, y el crecimiento es siempre movimiento y avance hacia el bien. La autoridad es para el bien del sujeto que crece. Ese bien es común: el portador de la autoridad lo ve como suyo. El bien por lo tanto vincula desde dentro la relación entre el sujeto y el portador de autoridad: se trata del bien común, de un bien compartido.
Damos ahora un paso más. El portador y el sujeto, si bien ambos ligados a dicho bien común, están posicionados en modo distinto con respecto a dicho bien. La posición del portador con respecto al bien del sujeto cualifica al portador de autoridad en relación a dicho bien y al sujeto de autoridad. De ahí que la autoridad sea una “cualidad relacional”, como certeramente indica el mismo Bochenski. Tener autoridad sobre alguien en relación a un bien significa estar posicionado en un modo particular y superior en relación a dicho bien. Es muy adecuado, por lo tanto, hablar de “autoridad sobre”. La asimetría, la jerarquía, es algo intrínseco a la autoridad; procede del bien que ordena la relación. Si dos personas están igualmente cualificadas, salvo que se añada otro nivel o modo de cualidad distinto, no hay lugar a que una de esas personas tenga autoridad sobre otra. Por ejemplo, si la base de una autoridad es solamente un conocimiento que uno tiene y el otro no, y el segundo lo aprende de otra persona distinta, la autoridad del primero en ese ámbito cesaría.
Esta cualificación de la autoridad muchas veces viene dada por naturaleza, y entonces nos encontramos con lo que podríamos llamar “autoridad natural” en los diversos ámbitos-bienes. El posicionamiento, diríamos en este caso, viene dado “por carne”. El hecho de engendrar conlleva, lleva consigo, una autoridad. No es una autoridad por elección o decisión sino por generación. Por ejemplo, los padres tienen por naturaleza autoridad sobre sus hijos, las personas que saben sobre las que aprenden. En otros casos, la cualificación viene mediada por instrumentos políticos, como pueden ser unas elecciones, que invisten a personas durante un tiempo determinado y dentro de unas coordenadas con una cualidad (autoridad) que podríamos llamar “autoridad política”. Otro eje para distinguir formas de autoridad sería el tiempo: algunas cualidades-posiciones son permanentes, otras provisionales. Como explica Yves Simon, tendemos a entender la autoridad solo como un remedio de una deficiencia, lo que llama “autoridad sustitutiva” (substitutional authority) olvidando que se da autoridad también entre personas sin defectos, lo que Simon llama “autoridad de virtud” (authority of virtue). La primera es provisional, y cesa cuando se remedia la deficiencia; la autoridad de virtud tiende a ser permanente (Simon 1980). Lo mismo podríamos decir de formas de autoridad natural: algunas son permanentes, porque el posicionamiento permanece, como es el caso de la autoridad natural de los padres. Si bien hay elementos de esta autoridad que son transitorios y desaparecen cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, la autoridad fontal de los padres permanece siempre, y de ahí el hecho de que la virtud de la piedad no cese cuando nos hacemos mayores aunque sí cese la obligación de obedecer a los padres.
No se trata aquí de hacer una fenomenología exhaustiva de los diversos modos de autoridad, sino simplemente de ilustrar la estructura ternaria común a las diversas formas de autoridad, así como el posicionamiento que resulta de las mutuas relaciones entre portadores y sujetos en relación a sus bienes comunes. En todos los casos, es el posicionamiento con respecto al bien el que fundamenta la autoridad, así como es la efectiva promoción del crecimiento hacia el bien el que legitima el uso de dicha autoridad. La genuina autoridad, por lo tanto, precisa de una cualificación-posicionamiento con respecto al bien. Además, su uso legítimo precisa de la contribución efectiva a dicho bien. La cualidad, si es natural, nunca se pierde; pero su ejercicio puede quedar deslegitimado, por ejemplo, si un padre usa su autoridad para ir en contra del bien de su hijo o un tirano usa su posición de poder para explotar a su pueblo. Cuando la autoridad se separa del bien, degenera en mero poder. El poder es una autoridad desnuda y hueca, podríamos decir, precisamente porque no hace crecer. La autoridad necesita estar religada al bien para poder ejercerse como tal.
Este posicionamiento respecto al bien es asimétrico, jerárquico. Portador y sujeto no están posicionados del mismo modo con respecto al bien que es común. Donde hay pura horizontalidad no cabe autoridad (Bellini 2019); cabe relación de negocio, de intercambio de bienes y servicios, pero sin cualidad de autoridad. Una cosa es intercambiar bienes y otra compartirlos; una cosa son los negocios y otra las diversas formas de amistad. En la narrativa moderna del individualismo las relaciones comerciales son inteligibles y prominentes, mientras que las relaciones jerárquicas, incluyendo la de autoridad, chirrían dentro del relato moderno. En un relato de individuos que no comparten un bien común, es difícil explicar cómo otro individuo, que nada tiene que ver conmigo, puede contribuir a mi bien como algo verdaderamente propio, cómo puede otro ser “superior” a mí.
La posición del portador de autoridad es superior a la del sujeto en relación al bien, como decíamos antes. Pero esta superioridad es relativa precisamente por estar en relación al bien, por ser para el bien. Quien goza de autoridad está posicionado “arriba” para servir desde ahí. La autoridad no es ab-soluta, no está libre de ligaduras, no es superior al bien en sí. Se da pues una relación ternaria paradójica por la cual, aunque el que ejerce la autoridad está “sobre” quien la recibe, el bien de la persona que es objeto de autoridad está, a su vez, “sobre” la persona que ejerce la autoridad. El bien rige tanto al sujeto como al portador de la autoridad, y rige en beneficio del “inferior”, que es quien es hecho crecer hacia su bien. El bien “relativiza” la autoridad. Quien tiene autoridad es autor, pero no artífice (Arendt 1954), y está así abierto a la transcendencia. No es el autor, sino el bien, el que configura la relación de autoridad. Tanto el portador de autoridad como el que está sujeto a ella gravitan juntos hacia el bien común. La autoridad no posee ni al sujeto ni a su bien, sino que está a su servicio. Resulta pues que es la autoridad la que es poseída, podríamos decir, por el bien de la persona que obedece. Por eso ejercer la autoridad es, intrínsicamente, un servicio al que obedece.
El relato moderno, que ve la vida humana como una concurrencia de individuos aislados, está caracterizado por la horizontalidad y por lo tanto no da cabida a la autoridad. Si bien es cierto que hay ámbitos en que ningún hombre está por encima de ningún otro hombre (por ejemplo, nadie tiene autoridad sobre la dignidad o la vida o muerte de otra persona), hoy se insiste falsamente en una igualdad social en todos los ámbitos: matrimonio, familia, instituciones, etc. Es iluminador preguntarse por qué. Creo que la clave está en la pérdida de relato del bien que trasciende la dialéctica binaria individuo-versus-individuo. Sin este tercer elemento, el bien que transciende a los dos y a la vez es común, no hay jerarquía ni orden en la relación. Por ejemplo, la insistencia indiscriminada en la igualdad entre el hombre y la mujer (tan necesaria en aquellos ámbitos y bienes donde ambos están igualmente posicionados), sin una perspectiva de bien común (el bien común del matrimonio y la familia en este caso) fácilmente puede degenerar en una horizontalización de todos los demás ámbitos de la relación. El reflejo de esta horizontalización es la competición y el conflicto: “o tú o yo”, “o el hombre o la mujer”, “o el padre o los hijos”, “o el estado o yo”, “o Dios o la Iglesia”, etc. Por el contrario, donde hay orden y bien compartido hay asimetría y comunión, no competición ni conflicto. Una libertad basada en una indiscriminada igualdad es una fuente de conflictos, una inevitable dialéctica entre “tú o yo”. Pero donde hay orden y bien compartido, cabe un verdadero nosotros.
Hoy son muy pocos quienes se atreven a leer en el día de su boda la epístola de San Pablo (Ef 5, 21-30) en la que dice que el hombre es cabeza de la mujer, porque, por el influjo de la sociedad obsesionada con lo horizontal en la que vivimos, este pasaje se suele malinterpretar en clave dialéctica, competitiva, olvidando lo que se dice a continuación: que los maridos amen a sus mujeres como a su propio cuerpo y carne. La lectura de este pasaje de San Pablo en clave de conflicto entre marido y mujer es pues errónea y anacrónica. Lo que San Pablo recuerda en Efesios es que en relación a algunos ámbitos el hombre es cabeza de la mujer y, al mismo tiempo, en línea con cuanto venimos diciendo, que el hombre no está por encima del bien de la mujer, sino a su servicio. Por lo tanto, toda interpretación del carácter de cabeza del hombre como si justificara el daño a la mujer o su sumisión al hombre es simplemente contraria a cuanto enseña San Pablo. Y se dan vuelta las tornas: qué bueno es para una mujer tener un marido que la quiera como a su propia carne y ejerza su autoridad para su bien. Y en general, qué bueno es que otros ejerzan genuina autoridad sobre mí, porque me están haciendo crecer.
Sería muy interesante desarrollar el contraste entre lo que es “sumisión” a una autoridad y “obediencia” a ella. Aquí me limito simplemente a un apunte. Nos hemos referido más arriba a la distinción entre autoridad y poder: la autoridad es para el bien y está ligada a él, mientras que el poder está desligado del bien. La sumisión se corresponde con el poder, la obediencia con la autoridad. Hay una relación que somete y otra que religa al bien en modo humano; una religión que somete, otra que religa al bien en modo humano. La identificación de religión con sumisión es una reducción de la autoridad de Dios a mero poder arbitrario, sin tener en cuenta nuestro origen y destino, al igual que la identificación de la autoridad política con el despotismo es una reducción de la autoridad a un mero ejercicio de poder.
Vamos a considerar ahora algunos modos en que se concreta dicho posicionamiento asimétrico en relación a un bien común. En primer lugar, hay personas que me engendran y median mi origen. Me refiero obviamente a los padres. Los padres son custodios incomparables de la memoria de mi origen, morada donde se apoya y surge el sentido de mi flecha, y por ende, de la memoria de mi destino. Y así son testigos privilegiados del sentido de mi vida. Me introducen en el camino, me señalan el destino, me abren camino. Son aquellos de donde procede mi carne, “mis apellidos”, la mediación con todo lo que existe antes que yo y dentro de lo cual me introducen (el cuerpo, la familia, la nación, el tiempo, el mundo). La autoridad de los padres, su posicionamiento con respecto al bien de los hijos es solo secundaria a la autoridad divina. Los abuelos, por extensión, son también autoridad en cuanto que testimonian y custodian la profundidad de mi origen, por ser ellos mismos origen de mi origen (que son mis padres) y van por delante de mis propios padres en el sentido de la vida, anticipando mi destino. Los abuelos son, por ello, testigos tanto de la profundidad de mi origen como del alcance de mi destino.
En segundo lugar, tienen autoridad los líderes, los que van por delante de mí porque vienen antes que yo. Las generaciones anteriores de las que procedemos tienen autoridad sobre nosotros (de ahí la autoridad de la tradición sobre los que viene tras ella, pero en modo relativo al bien de estos últimos, y de ahí que la tradición no es un absoluto “por encima” del bien de quienes vienen después). Las personas mayores, en cuanto custodios de la experiencia de la vida y precursores del camino, también gozan de esta autoridad: están posicionados en la vida en modo distinto a los jóvenes. De ahí que toda sociedad que no respeta y honra a sus mayores pierde visión y hondura de lo que son la vocación y el destino del hombre.
En tercer lugar, utilizando la nomenclatura de Bochenski, encontramos la “autoridad epistemológica”, que es la autoridad del que conoce y puede enseñar. Igual que la experiencia y la edad “son un grado” (una cualidad que posiciona), también el saber es un grado. El médico, en virtud de sus conocimientos, está cualificado como autoridad en relación a, y para, el bien de mi salud—cuando el médico usa sus conocimientos en contra de la salud, su autoridad está deslegitimada—. En cuarto lugar, hay otras cualidades personales más allá del conocimiento que también cualifican a unas personas como autoridad. La persona que tiene un talento específico tiene una autoridad en relación al bien que puede “hacer crecer” gracias a su talento. Al igual que decimos que todo don es una tarea, podríamos decir que todo don es una autoridad. Por ejemplo, la persona más fuerte tiene una misión de autoridad para proteger al más débil, la más sabia a la ignorante. Por último, podríamos decir que hay portadores de autoridad por institución, como sería el caso de un nombramiento, delegación o elección a un cargo.
En todos estos casos, y este es el punto que más nos interesa, se da un posicionamiento asimétrico del portador y del sujeto de la autoridad en relación a un bien común que hace crecer al sujeto, posicionamiento que cualifica al portador como autoridad para el sujeto en relación a dicho bien, por encima del sujeto, pero por debajo del bien del sujeto. Toda genuina autoridad es un ponerse al servicio de la persona que obedece.
Otro aspecto importante es el papel que juega la memoria en la autoridad. Es decir, en qué sentido tener la memoria del origen y del destino de una persona es en sí una cualidad que posiciona naturalmente como autor al portador de la memoria. Es este un tema profundo, pues nadie ve solo ni completamente su propio origen ni su propio destino, sino que solo los oye de otros. Como dice San Pablo, “lo que uno ve, no lo espera” (Rm 8, 24). Y como bellamente recuerda San Agustín en sus Confesiones, cuando recorre el camino de su memoria hacia atrás, lo que él sabe de sí mismo cuando era muy pequeño e infante, donde no alcanza a llegar su propia memoria, lo sabe por lo que le contaron otros: “Esto han dicho de mí, y lo creo, porque así lo vemos también en otros niños; pues yo, de estas cosas mías, no tengo el menor recuerdo.” (San Agustín 2013: Libro I, Cap. VI, n. 8). Parafraseando a San Pablo (Rm 10, 17), podríamos decir que la memoria es siempre “de oídas” (ex auditu) no “de vistas”. Y por lo tanto, el que está en posición de recordarme mi origen y mi destino, como es el caso de los padres, está posicionado como mi autor. (En último término, la máxima profundidad de nuestra memoria solo la conoce Dios mismo, y de ahí que la autoridad más radical sea la divina.) Esto explica que a la autoridad se responda con el homenaje—que no la sumisión—de la obediencia, la cual palabra apropiadamente tiene la raíz del verbo oír (ob-audire). La memoria del origen y el destino (el bien del que obedece) tiene que ser ejercitada a menudo por el que tiene autoridad, para poder mediar bien su función de autoridad en relación a la persona que ha de crecer. Una autoridad sin memoria del origen y del destino está desorientada, sin sentido, y no podrá ejercerse bien. Así, los padres y los maestros tienen que meditar con frecuencia sobre el bien de los hijos y los alumnos, preguntándose cuál es su origen y su destino.
Desde esta perspectiva es fácil entrever el carácter de autoridad que tiene la tradición. La tradición es custodio del origen, del dónde venimos; nos ayudar a situarnos dónde estamos; y nos indica el sentido hacia dónde vamos. Como dice Bellini, la verdad nos llega muchas veces a través de otros por medio de una tradición (Bellini 2019). La tradición hace las veces de padre y por eso es parte integrante del relato humano (Noriega-Granados 2020).
La autoridad tiene su fundamento en el bien. Este fundamento se suele reconocer implícita o explícitamente. Pero el reconocimiento mismo no es la causa de la autoridad. Ayuda a descubrirla y a abrazarla, pero la autoridad, cuando es auténtica, no disminuye ni desaparece por rechazarla o negarla. El origen de la autoridad, salvo en casos que hemos denominado de autoridad política, no tiene su origen en la voluntad. La voluntad sí que abraza “responsablemente” el posicionamiento, tanto del portador de autoridad como del sujeto de la misma. Los padres responden a la autoridad que les ha sido dada por naturaleza, la reconocen, la abrazan, la ejercen. Pero no la deciden. Lo mismo los hijos, que aprenden a abrazar la autoridad de sus padres desde temprana edad—de aquí, por cierto, la importancia decisiva de enseñar a los hijos a obedecer a sus padres desde el principio, pues ayuda a todos a posicionarse en la familia. Aprender a obedecer a los padres y abrazar su autoridad van de la mano.
El planteamiento que hemos hecho de la autoridad hasta ahora nos ayuda a afrontar el drama de la autoridad. Se puede ejercer bien o se puede ejercer mal (y entonces ya no es autoridad). Quienes han experimentado el abuso de autoridad en sus vidas saben bien de la fragilidad de la autoridad. Pero al mismo tiempo tienen la esperanza de que al ser una mediación referencial, el fracaso de la figura que estaba llamada a ejercer la autoridad no es el fracaso de su sentido y de su bien. Si el origen de la autoridad fuera la voluntad del portador de autoridad, entonces al derrumbarse el portador se derrumbaría todo, caería la flecha, por así decirlo, y quedaría uno a la deriva, sin sentido. Qué importante es entender que el que goza de autoridad no es ejemplo a imitar, sino testigo a seguir. El ejemplo es auto referencial, el testimonio no. Pero si la función de la persona de autoridad es hacer crecer hacia un bien y este bien persiste, a pesar del dolor del fracaso de la mediación, hay lugar a que otros me hagan crecer. ¡Cuántas personas que han sufrido por la fragilidad de los que estaban llamados a ser sus autores han encontrado en otras personas autores auténticos de su bien! Relativizar la personificación de la autoridad es clave para entender que el fallo del portador no es el final del relato de la vida humana.
A la luz de cuánto hemos expuesto, podemos terminar esta sección aclarando por qué la alternativa “libertad o autoridad” es un falso dilema. La genuina autoridad es parte integral de mi relato, es interna a mi bien, no se opone a mi bien ni entra en conflicto con él. Es más, no se trata simplemente de que no haya conflicto entre autoridad y libertad, sino que la autoridad genera y potencia la responsabilidad de mi libertad. Al obedecer respondemos a nuestro bien, somos fieles a nuestro relato, conservamos, “salvamos”, nuestra libertad. Se entiende por qué es tan importante entender la libertad como “responsabilidad”, respuesta a una llamada, y como “fidelidad” al relato que se nos regala en la llamada. Bochenski distingue un modo de autoridad que llama “de solidaridad”. Este tipo de autoridad, según explica el filósofo, se caracteriza por una concurrencia entre lo que quiere como bien el que manda y lo que quiere como bien el que obedece. Portador y sujeto de autoridad son solidarios en el bien (Bochenski 1979, 123-126). El que obedece no solo quiere el hecho de obedecer, sino que quiere también lo que se le manda. La razón por la que obedece no es solo la voluntad del que ejerce la autoridad, sino que lo quiere por sí mismo. Se escapa así de la falsa dialéctica kantiana entre autonomía (yo me rijo a mi mismo) y heteronomía (otro, ajeno a mí, me rige): se trata de una koinonía, una comunión que salva la libertad de quien obedece.
4. La medida de la autoridad: la verdad que viene de lo alto y nos transciende
En las secciones anteriores hemos visto el relato de la vida humana como un camino de crecimiento progresivo hacia el bien, un camino con sentido, desde el origen hasta la plenitud del destino, en comunión con otras personas. La autoridad entra de lleno en este relato por el posicionamiento que otras personas tienen respecto a nuestros bienes, cualidad que les permite hacernos crecer. El bien del que obedece es el que vincula y posiciona la autoridad en una relación ternaria. Ahora damos un paso más en esta misma línea: el bien no solo ordena y posiciona, sino que también mide la autoridad.
El hombre no puede vivir sin medida. ¿Pero cuál es la medida de la vida humana? ¿Quién la determina? En esta última sección, contrastando las figuras de Poncio Pilato y San José, vamos a ver cómo la medida de la autoridad es la verdad del bien. Elijo estas dos figuras porque en el Evangelio se nos dice que Jesús obedecía a San José, que tenía autoridad sobre él, y también que Pilato se jactaba de tener autoridad sobre la suerte de Jesús cuando fue entregado por los judíos para ser crucificado. La verdad del bien de la autoridad, vamos a ver, viene de lo alto, transciende y mide la autoridad humana. En otras palabras, hay siempre un último fundamento divino en toda forma de autoridad, una especie de representación o delegación divina, si bien implícita, en toda forma de paternidad. Y lo mismo se puede decir del hecho de obedecer, en el que siempre están presentes, al menos implícitamente, las virtudes de la religión y la piedad. Como explica Von Hildebrand, si bien no toda autoridad viene por institución divina, toda autoridad es en cierto modo una representación divina (Von Hildebrand 2009).
El diálogo entre Poncio Pilato y Jesús en el pretorio (Jn 18, 35—19, 12) es muy iluminador para entender la relación entre autoridad, verdad, y Dios. Pilato tiene autoridad política y se jacta de ella ante Jesús: “¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?” Y Jesús le responde: “No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto.” Jesús no cuestiona la autoridad de Pilato, no le dice “no tienes autoridad”, sino que le remite al fundamento último de la autoridad, que es divino: ni tú ni el César sois la fuente última de la autoridad que ostentas, sin que esta viene “de lo alto”. Poco antes, Pilato se había sobresaltado porque Jesús había reconocido que era Rey, y por lo tanto que tenía autoridad en algún ámbito. Y cuando Jesús le explica que su reino no es de este mundo, es decir, que nada tiene que ver con la autoridad política romana, hace una referencia a la verdad como el fin de la autoridad: “Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz”. Jesús le está invitando a Pilato a ver el vínculo entre la autoridad y la verdad. La verdad nunca compite con la autoridad. Pero Pilato tiene un concepto absoluto, desligado, de autoridad, como mero poder, y por eso responde “Y ¿qué es la verdad?” Para Pilato, la autoridad no viene de lo alto ni es para la verdad. En este diálogo se nos revela el misterio profundo de la autoridad (que viene de lo alto) y su vinculación con y para la verdad. La medida de la autoridad es la verdad del bien, no la voluntad caprichosa de quien la ostenta ni las circunstancias políticas.
San José, el padre adoptivo de Jesús, gozó de autoridad sobre Él. San José es modelo elocuente y custodio del misterio y verdad de toda autoridad, la antítesis de Pilato. San José estaba posicionado en relación a los bienes de Jesús y María como cabeza de familia. O, mejor dicho, fue posicionado por Dios mismo. A través del ángel, Dios lo constituyó padre custodio de Jesús: “[María] dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt 1, 20-21). La autoridad de José sobre Jesús viene de lo alto y es para la verdad. Es genuina autoridad, pues va a ser él quién ponga el nombre a Jesús, pero a la vez el “nombre”, el misterio de Jesús, le trasciende. Esto lo profundizan María y José cuando el Niño se pierde en el templo y se justifica apelando a que tiene Su Padre. La autoridad de San José es de lo alto y para la verdad.
La medida de la autoridad no es la voluntad caprichosa de quien la ejerce, ni siquiera la voluntad del que se somete, ni tampoco el mero consenso entre la voluntad del que manda y del que obedece. La medida de la autoridad es la verdad del bien. En este sentido, solo Dios tiene una autoridad absoluta que se fundamenta a sí misma, solo Él habla con autoridad propia; todas las demás formas de autoridad son relativas (Von Hildebrand 2019). La verdad del hombre transciende la voluntad humana, viene de lo alto. Como decíamos antes, todo acto de obediencia y todo ejercicio de autoridad son actos de religión, actos litúrgicos podríamos llegar incluso a decir, actos de religarse ambos con un bien que tiene una verdad y les trasciende. Esta verdad que viene de lo alto se refleja en el sentido de la vida, en su origen y destino. Obedecer a un verdadero y legítimo autor es, en último término, un acto de homenaje a Dios. Como señala Arendt, religión, tradición y autoridad son una “trinidad” inseparable. Sin religión, la autoridad humana no se sostiene.
Quería terminar esta sección mencionando algunas de las virtudes de la autoridad. A la luz de cuanto hemos explorado en este capítulo, estamos en condiciones de apreciar por qué son virtudes y su bondad. Podemos distinguir entre las virtudes propias del que ejerce la autoridad y las virtudes del que obedece. Son virtudes propias del portador de autoridad la humildad (reconocer el origen), la esperanza (la memoria del destino), la gravedad (la capacidad de llevar el peso de la autoridad, como dice Arendt), la magnanimidad (apertura a algo más grande que sí mismo, a una medida de lo alto), la paciencia (del que sabe que el otro ha recorrido menos camino), la religión (saberse mediación de Dios). Por parte del que obedece, podemos resaltar la fe y la confianza (en la memoria del que le hace crecer), la docilidad (dejarse llevar), la concordia (unir su querer al de su autor), la piedad (hacia quien es autor, padre suyo) y sobre todo, la gratitud por el don que la otra persona le está haciendo.
Conclusión
“El camino hacia arriba y el camino hacia abajo son uno y el mismo” dijo célebremente el filósofo Heráclito. La lectura habitual de esta frase es en clave de relativismo: todo es relativo, es simplemente cuestión de perspectiva. A la luz de nuestras reflexiones podemos intuir una lectura más profunda de esta famosa frase, no necesariamente pretendida por su autor: el camino del origen y el camino del destino son uno y el mismo. La vida humana es un camino de sentido, desde un origen que nos encauza hasta un destino que nos plenifica. Y este camino es precisamente el que da sentido a la autoridad. La autoridad entra de lleno en el relato de la vida humana, brota desde dentro de él, por la naturaleza comunional de la persona humana y por el posicionamiento vital de algunas personas en relación a los bienes de otras, un posicionamiento o cualidad relacional, que llamamos autoridad, y que permite hacer crecer a otras personas. La autoridad pertenece a la narración de la vida de todo hombre y está regida por la verdad del bien de la persona sobre la que se ejerce la autoridad. La autoridad camina de arriba abajo y de abajo arriba, por la flecha que une el origen y el destino. El bien vincula y ordena, posiciona y rige la autoridad, que no es absoluta sino relativa a dicho bien. La medida no la ponemos nosotros, sino que nos trasciende y viene de lo alto. La autoridad es pues camino del origen y camino del destino.
El camino de la autoridad tiene su drama y sus complicaciones. No vivimos en un mundo ideal, sino afectado por el pecado. Hay portadores que fallan y otros que abusan de su autoridad. Pero nada de ello anula lo más mínimo la necesidad y sobre todo la bondad de la autoridad. La autoridad es buena nueva, evangelio, para la persona que entiende su vida en clave de crecimiento en unión con otros que me ayudan a crecer. El trío individualismo, emotivismo, y gnosticismo, que a sus anchas campean por nuestros tiempos, muchas veces nos impiden ver y entender la bondad de la autoridad. La paradoja es que ninguno de los miembros del trío es buena nueva para el hombre. Elijamos pues la buena nueva, el relato de la vida grande y bella donde encuentra su hogar la genuina autoridad.
Bibliografía
Agustín de Hipona. 2013. Confesiones. Madrid: BAC.
Anderson, Carl A. y José Granados. 2019. Llamados al Amor. Madrid: Editorial Didaskalos.
Arendt, Hannah. 1954. What is Authority?
Aristóteles. Física. 2016. Biblioteca Clásica Gredos. Madrid: Gredos.
Bellini, Pier Paolo. 2019. “Paternità, autorevolezza e autorità”. Anthropotes 35: 177-201.
Bochenski, Joseph María. 1979. ¿Qué es la autoridad? Barcelona: Herder.
De Ribera Martín, Ignacio. 2022. “Acción y bien de la comunión.” En ¿Qué bien común? La comunidad en la acción, pp. 21-47. Editado por Luis Granados García e Ignacio de Ribera Martín. Madrid: Editorial Didaskalos.
Marias, Julián. 2008. Una Vida Presente: Memorias. Páginas de Espuma.
Mounier, Emmanuel. 1989. Personalism. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
Newman, John Henry. 1994. An Essay on the Development of Christian Doctrine. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
Noriega Bastos, José y Luis Granados García (Eds.). 2020. Tradición: Antídoto para no repetirse. Madrid: Editorial Didaskalos.
Ortega y Gasset, José. 2005. Meditaciones del Quijote. Ediciones Cátedra.
Simon, Yves. 1980. A General Theory of Authority. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
Von Hildebrand, Dietrich. 2009. “Escritos sobre autoridad y educación: La auténtica autoridad.” Educación y Educadores 5: 103–112.
Comparte este artículo
Quienes somos
El Veritas Amoris Project se centra en la verdad del amor como clave para comprender el misterio de Dios, de la persona humana y del mundo, proponiéndola como perspectiva que proporciona un enfoque pastoral integral y fecundo.