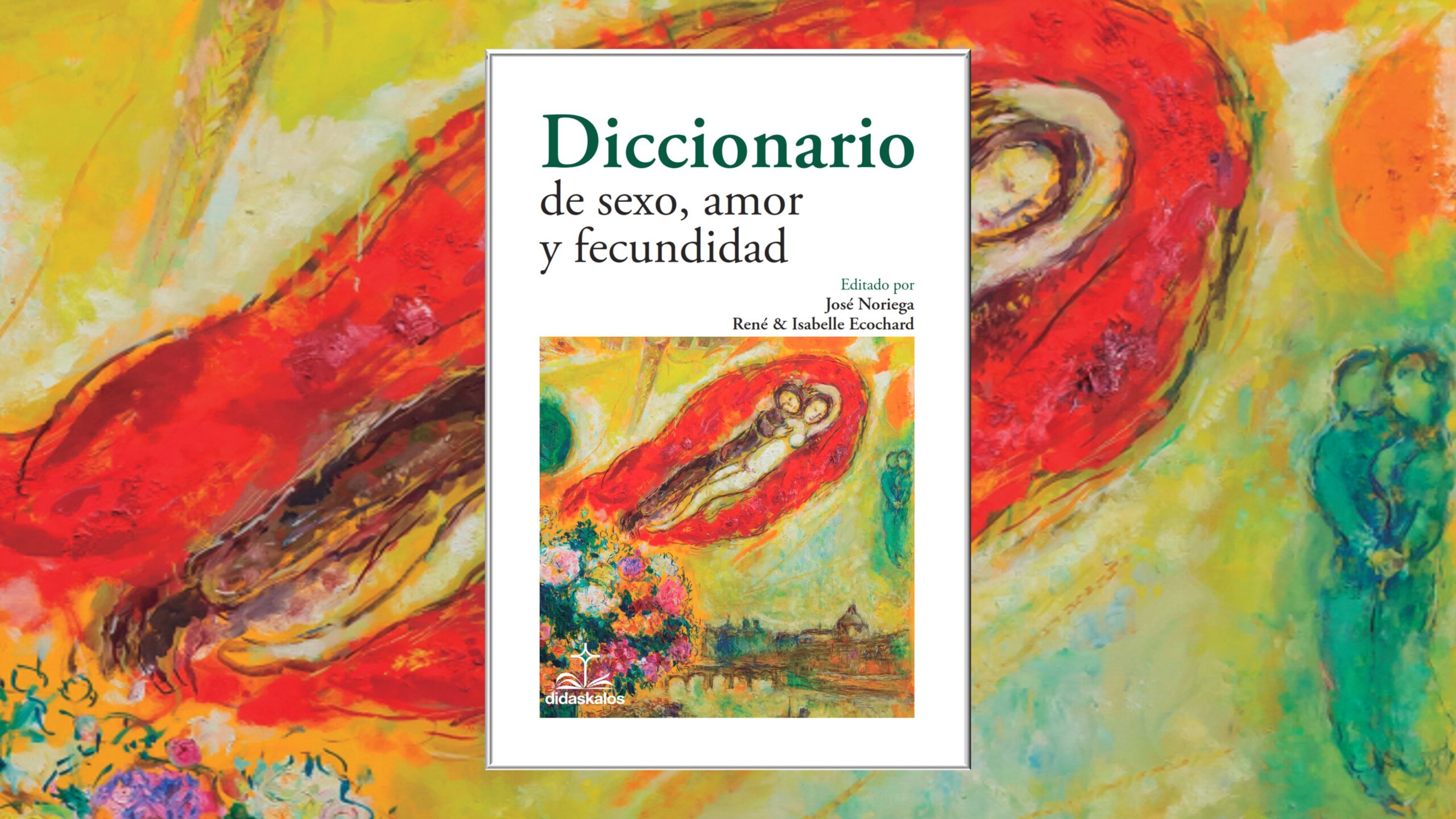El cuerpo de Cristo: unión definitiva de la verdad y del amor
José Granados
“Yo soy la verdad” (Jn 14,6).
“En esto consiste el amor, en que Él dio su vida por nosotros” (1Jn 3,16).
Estas dos frases del evangelista Juan resumen el misterio de Cristo como verdad y amor. Pues, por un lado, Jesús de Nazaret, a quien los discípulos han escuchado predicar con autoridad, es la verdad en persona. Y, además, la entrega hasta la muerte de Jesús se presenta, no solo como un acto excelente de benevolencia, sino como la definición misma del amor.
La cosa es decisiva ante la crisis de nuestro tiempo, que puede describirse como crisis de división entre el amor y la verdad. Por un lado, la verdad significa hoy la verdad de los hechos brutos o de los datos científicos, sin significado para el hombre. Es una verdad ajena al ámbito del amor y de lo bueno que da sentido a la vida humana. Por otro lado, el amor, separado de la verdad, se recluye en el afecto privado, sin posibilidad de sostenerse en el tiempo o de incidir en la vida pública. Pues si esta vida pública reconoce alguna verdad más allá de la científica, es solo esta: tolerar que cada uno pueda tener su propia verdad o que ninguna verdad lo sea más allá de cada uno (cf. K.H. Menke, ¿La verdad nos hace libres o la libertad nos hace verdaderos? Una controversia, Madrid, Didáskalos, 2020).
La fractura entre amor y verdad agrieta al hombre mismo, separando: su interior, de su exterior; su presente, de su pasado y futuro; su intimidad, de su comunión con los otros. Y, si la Iglesia aceptara tal fractura, quedaría ella también agrietada: separaría su fe, de su vida; su doctrina, de su pastoral; su liturgia, de su mística. El proyecto Veritas Amoris se centra en proponer una visión unitaria entre verdad y amor, encontrando en esta unidad la clave para entender quién es el hombre y qué da plenitud a su vida.
Esta segunda tesis del Veritas Amoris Project quiere explorar cómo la persona de Cristo aporta unidad entre verdad y amor. Si es cierto que el misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio de Cristo (Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes 22), esto se aplica también a “la verdad del amor” como clave para entender la vida humana. Qué es la verdad del amor quedará de relieve solo si miramos a Cristo. Y, a la vez, el misterio de Cristo podrá verse mejor si partimos de la verdad del amor como clave para comprender al hombre, al mundo y a Dios.
Una consecuencia de esto es que la grieta entre verdad y amor se traduce en una separación esquizofrénica del mismo Cristo: Cristo pastor y Cristo maestro, o el Cristo íntimo devocional y el Cristo que se revela en la liturgia y en la vida pública de la Iglesia. Nos preguntamos, entonces, con san Pablo: “¿está dividido Cristo?” (1Cor 1,13). Al contrario, en Él encontramos, no solo unidad total, sino fuente de unidad para los fragmentos de nuestro mundo roto.
Para verlo, tras relacionar a Cristo con la cohesión de verdad y amor (1) buscaremos el punto de vista adecuado para percibir esta unidad en su persona y obra (2), que exploraremos recorriendo el cuarto Evangelio, pues san Juan ha puesto especial énfasis en unir verdad y amor en Cristo (3).
1. Acceso a Jesucristo: desde la verdad y desde el amor
Comencemos recordando que la obra de Cristo es obra de unidad. Él se muestra como una sola cosa con el Padre (Jn 10,30) para que, a través de él, Dios “reconcilie el mundo consigo” (2 Cor 5,19), o reúna “a los hijos de Dios dispersos” (Jn 11,52). Él, como “alfa y omega” (Ap 1,8), vincula también el principio y el fin de la historia. Por eso Jesús puede volver la mirada al origen de la creación y reafirmar la unidad de hombre y mujer, símbolo de la unidad de Dios con su Pueblo a lo largo de la historia: “lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre” (Mt 19,6). ¿No significa esto que Él también trae unidad a la verdad y a al amor, es decir, que une el mundo compartido con los otros, por una parte, y la intimidad de nuestros afectos, por otra?
¿Y cómo explicar esta unidad? Puede decirse que hoy todos aceptan que Jesús es amor, mientras es más difícil acogerle como verdad. Su frase “yo soy la verdad” (Jn 14,6) es causa de tropiezo, a no ser que se interprete como tolerancia con las opiniones y el sentir de cada uno. La clave para entender a Jesús sería el amor que “lo acepta todo” (1Cor 13,7), pero no el que “se alegra en la verdad” (1Cor 13,6). De hecho, la visión de conjunto de este amor tolerante permitiría, según algunos, relativizar expresiones de Jesús que hoy suenan demasiado duras. El exegeta alemán Ulrich Luz, por ejemplo, acepta que la prohibición absoluta del divorcio venga de Jesús mismo, pero añade que se trata de una incongruencia que no casa bien con el mensaje general del Maestro sobre la primacía del amor (Das Evangelium Nach Matthäus, Düsseldorf, Benziger, 2002, ad locum).
Para sanar esta división pueden emprenderse dos caminos: partir de Jesús como amor interior para mostrar que en Él hay una verdad común; o partir de la verdad común para mostrar que ésta contiene en sí al amor que nos toca y transforma internamente. Voy a elegir ahora esta segunda vía, aunque parezca en principio la más ardua, y sin olvidar que las dos se complementan. La razón para elegir tal camino es que, en nuestra época, es fácil que el primero no lleve a la meta, es decir, que el amor, reducido a emoción, gire en círculos sobre sí mismo, sin confesar a Cristo como verdad común, sino solo como mi verdad. Esto es así por la enfermedad del emotivismo contemporáneo, que valora las cosas según el sentimiento que proporcionan e impide escapar a su fuerza centrífuga. ¿Por dónde pasa la curación de este emotivismo?
La clave consiste en integrar a la persona en un ambiente que la fuerce a abandonar su aislamiento y, desde ahí, a redescubrirse a sí misma. Y a esto se refiere la presentación de Jesús como verdad, es decir, como alguien que ayuda al hombre a despertar de su sueño y a reintegrarse en la realidad compartida con otros. Por ser la verdad, Jesús se presenta como aquel que nos despierta, aquel cuya palabra nos convoca y cuya luz abre nuestros ojos. Despertar del sueño es el primer paso para recobrar el amor, no ya como ilusión autoafectiva, sino como encuentro que dilata el alma. Cristo-verdad nos trae la vigilia opuesta al sueño, porque suscita en nuestro interior deseos que nos superan, es decir, deseos de la comunión con Él, de modo que se agrande nuestra capacidad y nuestra meta. Según san Juan, Jesús llega a morar dentro de los discípulos porque ellos le han preguntado antes dónde mora Él (Jn 1,38). A lo cual no les respondió: “cuando lo hayáis visto por vosotros mismos, entonces venid”, sino: “venid y veréis” (Jn 1,39).
Este camino, además, concuerda con el seguido por el Evangelio de san Juan, donde, como decía antes, mejor se observa la unidad de verdad y amor en Jesús. Es cierto que el Cuarto Evangelio se ha caracterizado como aquel que parte desde arriba, desde el Logos divino, para acceder a Jesús, mientras que los Sinópticos partirían desde abajo, desde la predicación del Nazareno, más cercano a la experiencia cotidiana. Ahora bien, el evangelio de san Juan se ha de ver, en realidad, como aquel que empieza por la verdad para llegar al amor, es decir, empieza por la palabra o luz que nos despierta del letargo y nos introduce en un ambiente común (Jn 1-12) de modo que, a través del encuentro personal con Cristo, Él llegue a habitar en el interior del hombre (Jn 13-17). Algo parecido se observa en la primera carta de Juan, donde se pasa de “Dios es luz” (1Jn 1,5) a “Dios es amor” (1Jn 4,8). Y en esto Juan va de la mano con los Sinópticos, pues el primer anuncio de Jesús es: “¡convertíos!” (Mc 1,15), es decir, acoged en vuestra vida la verdad de Dios.
¿En qué consiste la verdad que es Jesús? La frase “Yo soy la verdad”, que nos ha conservado san Juan (Jn 14,6), contiene la idea de revelación. Se podría, entonces, entender la verdad como lo divino invisible que se manifiesta a través del velo de la carne. Es la lectura propuesta por el exegeta protestante Rudolf Bultmann, para quien la verdad de Jesús sería el descubrimiento del Logos inmutable, que llama al hombre a tomar partido por lo eterno contra las apariencias del mundo inauténtico. En sus dos volúmenes sobre La verdad en san Juan Ignace de la Potterie ha rechazado esta hipótesis, notando cómo san Juan no identifica directamente a la verdad con Dios (La vérité dans Saint Jean, Rome, Biblical Institute Press, 1977). ¿En qué consiste, entonces, esa verdad que trae Jesús?
2. Punto de partida eucarístico
Vamos a seguir esta pista: casi siempre que san Juan habla de Jesús como verdad lo hace en un contexto litúrgico. Así, tras hablar de que el Verbo se hizo carne, aludiendo a la teología del templo (“habitó entre nosotros” y ha mostrado su gloria) se dice que está “lleno de gracia y de verdad” (Jn 1,14). Y ante la samaritana, el Maestro, refiriéndose al verdadero templo, habla de “adorar en Espíritu y en verdad” (Jn 4,23-24), mientras que durante la oración sacerdotal de la Última Cena pedirá al Padre que “santifique” a los discípulos “en la verdad” (Jn 17,17). También la frase “la verdad os hará libres” (Jn 8,32) se sitúa en el contexto de la fiesta de los Tabernáculos, que rememora la salida de Egipto de Israel. Por su parte, cuando dice “yo soy la verdad” Jesús está explicando cómo nos conducirá a las muchas moradas que Él prepara a sus discípulos en el nuevo templo, que es su cuerpo (cf. Jn 14,2; Jn 2,21).
Pues bien, este contexto cultual nos lleva de la mano a la Eucaristía, rito central de Jesús, como lugar propio para entender su identificación con la verdad.
2.1. La verdad, desde la Eucaristía
Recordemos que Jesús dice “Yo soy la verdad” (Jn 14,6) durante la Última Cena. Y también hay alusiones a la verdad en el discurso del pan de vida, donde Juan trae su enseñanza eucarística. Pues allí se habla del verdadero pan (Jn 6,32: alethinós, en oposición a una figura antigua que no es la completa verdad), y de la verdadera comida y bebida (Jn 6,55: alethés, es decir, el real, a pesar de las apariencias). Luego, al hablar de la vid, con tonalidades eucarísticas, se dice de ella que es la verdadera vid (Jn 15,1: alethinós).
Si la Eucaristía surge como el lugar donde se manifiesta la verdad de Jesús, es porque aquí culminan todos sus signos, en el rito que prefigura su muerte y resurrección. Precisamente la Eucaristía contiene la luz de la Pascua, como pan de vida eterna que es, y desde la Pascua se comprende todo el camino de Jesús. Entendemos, por tanto, que la verdad se manifieste en el cuerpo eucarístico como anticipo pascual.
Hay, entonces, una relación entre la verdad y el cuerpo. La cosa coincide con la tesis central de la investigación de Ignace de la Potterie, quien prueba que Jesús es la verdad por ser el Logos encarnado. Así que la verdad no es lo eterno e inmutable en contraste con la opinión de los sentidos engañosos y de los movibles afectos, sino que la verdad está en el Logos que ha tomado carne y se ha manifestado a nuestra carne, incluyendo sentidos y afectos. Ante esto surge una pregunta: ¿qué relación media entre el cuerpo y la verdad, de modo que la Eucaristía pueda ser la plenitud de tal relación?
2.2. Verdad y cuerpo
Que la verdad se manifieste en un cuerpo resulta extraño a la visión cartesiana predominante en la modernidad. Hoy, tal vez, la materia pueda ser lugar de verdad porque se describen con fórmulas sus movimientos, pero es una verdad muy parcial, que no dice nada al hombre sobre su camino en la vida.
Ahora bien, esto cambia si aceptamos que el cuerpo pertenece a la identidad personal, la cual es por ello una identidad que se constituye en relación con el mundo y con los otros, a los que el cuerpo nos liga. Los clásicos han visto la verdad como una correspondencia entre el entendimiento que conoce y la realidad conocida. Pues bien, el cuerpo es la primera correspondencia entre la persona y su mundo y, por tanto, el cuerpo es el espacio donde puede darse la verdad.
De nuevo nos ayuda la diferencia entre vigilia y sueño. El cuerpo, por ser a la vez interior al sujeto y exterior a él, proporciona el criterio para distinguir lo real de lo soñado. Pues la verdad que se capta en el sueño es la de una correspondencia de la mente consigo misma. Solo el cuerpo permite entrar en el espacio de la verdad, que es el espacio del hombre abierto al mundo, capaz de conocerlo y de manifestarse en él (cf. G. Marcel, L’être Incarné, Repère central de la réflexion métaphysique, en Du refus à l’invocation, Paris, Gallimard, 1940, 19-54; H. Jonas, The Phenomenon of Life. Toward a Philosophical Biology, Evanston, IL, 2001, p.176).
Añadamos que, entre los cuerpos vivientes solo el cuerpo humano abre el espacio de la verdad, porque solo el hombre trasciende su propio punto de vista, adoptando la visión de otro. Esto es lo que sucede con el encuentro interpersonal, donde la presencia del otro, irreducible a nosotros mismos, nos rescata de las autoproyecciones del sueño. El cuerpo aparece entonces como espacio de correspondencia con la otra persona, lo que permite una visión compartida sobre el mundo. Podemos decir que se enriquece la experiencia de verdad, porque ya no conocemos solos, sino junto a la persona amada. De ahí que el filósofo francés Alain Badiou pudiera decir que el amor es cuestión de verdad, porque consiste en una visión común de todas las cosas (Éloge de l’amour, Paris, Flammarion, 2009).
En efecto, desde esta adecuación de una persona con otra persona surge una visión compartida, que es la mirada propia del amor. El cuerpo, por tanto, dilata la experiencia de verdad, haciéndola comprensión común del mundo donde cada uno enriquece al otro. Adán tuvo experiencia de esta amplitud de la verdad cuando, tras nombrar a los animales repitiéndose ante cada uno de ellos: “¡este no!”, encontró finalmente a Eva y dijo: “¡Esta sí! Hueso de mis huesos, carne de mi carne” (Gén 2,24). Se había dado la correspondencia que permitía una mirada completa sobre uno mismo y sobre el propio puesto en el mundo.
Además, si el cuerpo permite la correspondencia de persona a persona, el cuerpo también abre las personas más allá de la unión de ellas, impidiendo que sueñen juntas un sueño compartido. Es decir, el cuerpo es espacio de verdad porque sitúa la relación de las personas desde un origen que supera a ambas y abre su visión más allá de sí mismas. Por eso Adán y Eva, al aceptarse el uno al otro, aceptaban a un donador originario, el Creador, que había inscrito en sus cuerpos los significados que les permitían unirse y conocerse para dar a luz (cf. Gén 4,1: “conoció Adán a Eva, su mujer”). El cuerpo resulta ser espacio de verdad porque permite distinguir entre las visiones que se cierran sobre sí mismas, y las que reconocen un origen y, gracias a la luz de este origen, extienden su mirada sobre el mundo más allá de ellas. La experiencia de verdad propia del cuerpo es la que afirma, ante el encuentro con el otro: “he aquí un cuerpo que manifiesta a la persona como algo que me ha sido donado y que me llama a entregarme a ella; he aquí un lugar donde mi visión se abre en la visión del otro y en la visión del Creador que nos ha unido”.
Esta comprensión del cuerpo, atestiguada en el Antiguo Testamento, desbroza el camino para llegar a la verdad de Jesús, que se muestra precisamente en el cuerpo. En Cristo, de hecho, alcanza plenitud la experiencia de verdad que encontramos en todo cuerpo. Vamos a ver que el espacio de verdad plena es el cuerpo resucitado de Jesús, que se nos brinda en la Eucaristía. Notemos que la tradición teológica ha añadido con frecuencia la palabra “verdadero” precisamente al cuerpo, al cuerpo que Jesús asumió, al cuerpo que sufrió y resucitó y ascendió al cielo, al cuerpo eucarístico. Así lo canta la Iglesia ante el sacramento: “Ave verum corpus natum […] vere passum, immolatum”. Corpus verum lo es, no solo como cuerpo genuino, sino como cuerpo donde se manifiesta la verdad total de Dios, del hombre y del mundo.
Para ver cómo el cuerpo de Jesús es espacio pleno de verdad vamos a recorrer algunos momentos del Evangelio según san Juan, centrándonos en la asociación entre la verdad y el cuerpo. Esta unión entre verdad y cuerpo sustentará, a su vez, que la verdad sea la verdad de un amor, precisamente el amor que se da en el cuerpo.
3. La manifestación de la verdad en la vida de Jesús
Juan escribe su Evangelio desde la plenitud del encuentro con el Resucitado, recogida en la confesión de fe de Tomás ante el costado abierto: “Señor mío y Dios mío” (Jn 20,28). Decir “trae tu mano y métela en mi costado” (Jn 20,27) es otra forma de decir “tomad y comed”. A la luz pascual vamos a explorar, según decíamos, cómo la verdad de Jesús se contiene en su carne y, de este modo, aparece como verdad del amor.
3.1. “Lleno de gracia y de verdad” (Jn 1,14)
“Y el Verbo se hizo carne … lleno de gracia y de verdad” (Jn 1,14). Quien está lleno de esta gracia de la verdad no es el Logos simplemente, sino el Logos hecho carne. Así queda recogido al principio de la primera epístola de Juan: “lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del Verbo de la vida, pues la vida se hizo visible” (1Jn 1,1-2). La verdad, que es la visibilidad de la vida, ocurre en el encuentro con el cuerpo de Jesús, donde se puede ver y palpar al Verbo.
San Juan identifica aquí la carne con la tienda donde el Logos habita, es decir, con el Templo, lo cual el mismo Jesús confirmará más adelante a los fariseos (cf. Jn 2,21). Pues bien, propio del espacio del Templo es que desde allí se experimenta la presencia del Creador y Padre. La carne de Jesús se identifica con el templo precisamente porque Cristo es el Logos, que estaba desde el principio en el seno del Padre, referido totalmente a Él, y que nos lo ha manifestado (cf. Jn 1,1; Jn 1,18).
El cuerpo es, por tanto, el lugar del Verbo o Palabra que se dirige a Dios y que, como se verá enseguida, es una palabra filial. Pues, en efecto, el prólogo del Evangelio, que empieza hablando de la Palabra, termina hablando del Unigénito, que es el Hijo (Jn 1,14; Jn 1,18). Entre medias está el nacimiento en carne de la Palabra, lo que explica el paso: si la Palabra ha podido nacer es porque esta Palabra es desde siempre el Hijo.
Esta referencia del cuerpo al Padre explica que el cuerpo esté “lleno de verdad”. La verdad consiste, pues, en la capacidad de la carne para desvelar al Padre Creador, es decir, consiste en la capacidad de la carne para adquirir un significado filial. Nuestro cuerpo trae, en efecto, la memoria de un don primordial recibido del Creador a través de nuestros padres. Nuestro cuerpo es espacio primero de verdad porque es espacio donde se recuerda la acción originaria de Dios, que nos creó.
Y esto que sucede en todo cuerpo humano, y que es el eje central de la verdad del cuerpo, ha ocurrido en Jesús en un modo sumo y único, porque Él es el Hijo. El cuerpo de Jesús no solo habla del Creador del mundo, sino que nos muestra al Padre que, al darnos a su Hijo, se ha dado a sí mismo. La carne de Jesús está llena de verdad porque manifiesta el origen de todo y nos permite reconocerlo y nacer a su vez de este origen (cf. Jn 1,12-13: “los que creen en su nombre […] han nacido de Dios”).
En suma, la verdad se manifiesta en el cuerpo, porque el cuerpo es espacio de filiación. Es claro ya desde aquí que la verdad lleva dentro de sí el amor, el amor del Hijo que recibe todo de su Padre. Por eso puede hablarse de “la gracia (o don) de la verdad” (Jn 1,14). Pero esta dimensión filial no es la única que constituye la verdad del cuerpo.
3.2. “Adorar en Espíritu y en verdad” (Jn 4,23)
Un segundo elemento de la verdad que se manifiesta corporalmente aparece en el encuentro de Jesús con la samaritana. San Juan presenta la escena en un doble plano: el plano histórico de la mujer con que se encuentra Jesús, y el simbólico en que la mujer representa a Samaría, separada de Israel. Jesús, en este segundo plano, aparece como esposo de Israel, tal y como lo ha señalado Juan Bautista poco antes (Jn 3,29), y como se ha revelado en su primer signo público, las bodas de Caná (Jn 2,1-11). Por eso hay sintonía entre la falsedad de los amores de la samaritana y la falsedad de adorar en el monte Garizín, adulterando del verdadero Dios (cf. L. Alonso Schökel, Símbolos matrimoniales en la Biblia, Estella [Navarra], Verbo Divino, 1997, 179-184).
¿Qué quiere decir, en este contexto, “adorar en Espíritu y verdad”? Jesús dice que pronto se pasará del Templo de Jerusalén a un nuevo Templo, que ya sabemos que es su cuerpo resucitado (Jn 2,21). Adorar en verdad, por tanto, es adorar desde el cuerpo de Cristo, desde las coordenadas de su vida en la carne, desde las relaciones como Él las vivió. Precisamente en ese lugar, y sólo en él, se derrama el Espíritu, y por eso la adoración es “en Espíritu y verdad”.
El cuerpo de Cristo aparece ahora, no solo como abierto al Padre, sino como capaz de incorporar en sí a los hombres (lo que ya se apuntaba en Jn 1,13). Esto significa que al significado u orientación filial del cuerpo se une un significado u orientación esponsal, como confirma el contexto del diálogo con la Samaritana. El don de Cristo permite a la mujer pedir el agua de la vida, incorporándose por la fe a Jesús. Además, este cuerpo nuevo de Cristo como esposo recoge en sí la verdad creatural, ya que Jesús recuerda a la mujer: “el que ahora tienes no es tu marido” (Jn 4,18). Él lleva esta verdad creatural a una dimensión nueva, porque es capaz de alcanzar a todos los hombres.
La verdad surge, por tanto, en un cuerpo que se entrega y, al ser acogido, forja una unidad de visión. Ya el Génesis decía que “conoció Adán a Eva, su mujer” (Gén 4,1). Y el profeta Oseas se remontaba desde este conocimiento esponsal al conocimiento del Dios de la alianza. Pues bien, Jesús sigue aquí el mismo camino, diciendo a la mujer: “si conocieras el don de Dios…” (Jn 4,10) e invitándola a dejar de adorar a “uno que no conoce” (cf. Jn 4,22), es decir, al ídolo (cf. Dt 11,28: “yendo en pos de otros dioses que no conocéis”).
Cristo es la verdad porque ha llevado a una medida nueva esta donación del cuerpo, como lo expresa en la Eucaristía, donde su cuerpo se asocia radicalmente al don de sí: esta es “mi carne para la vida del mundo” (Jn 6,51). Y solo en esa donación se alcanza conocimiento pleno de la vida, como un don del Creador para la unidad entre los hombres. Precisamente esta donación hace que la verdad se abra a la libertad.
3.3. “La verdad os hará libres” (Jn 8,32)
La frase de Jesús que une verdad y libertad tiene trasfondo en el Antiguo Testamento. Pues el Maestro la pronuncia en el Templo, durante la fiesta de los Tabernáculos, cuando la explanada del santuario se llenaba de recipientes con agua y, al caer la tarde, de grandes antorchas. Se recordaba así la liberación de Israel de Egipto, atravesando el desierto y guiado por la columna de fuego. En este contexto Jesús se presenta como fuente de agua viva (Jn 7,37-38) y también como luz del mundo (Jn 9,5), y así confirma que en Él está el verdadero templo.
Por eso, cuando Jesús dice: “la verdad os hará libres”, la verdad se asocia de nuevo al espacio de su cuerpo-templo, ahora visto como lugar de liberación. La verdad que hace libres es el encuentro con el Hijo encarnado y la incorporación a Él. Por eso se compara la Ley con la verdad, como ya ocurría en el Prólogo del Evangelio (Jn 1,17). Pues es Jesús quien lleva a plenitud la Ley (que quedaba en último término fuera del hombre) al escribir la filiación en nuestros corazones de carne.
Se entiende entonces que la frase “la verdad os hará libres” (Jn 8,32) vaya en paralelo con “el Hijo os hace libres” (Jn 8,36). Se apunta así a la necesidad de una casa paterna para poder ejercer la libertad. La libertad nace de la armonía con el lugar donde uno vive, porque gracias a ella todo trabajo por mejorar ese lugar edifica a quien lo hace. Lo contrario ocurre con el esclavo, cuyo trabajo queda fuera de sí mismo, y así está dividido, viviendo para su dueño. Jesús trae la plena libertad porque trae una nueva situación en el mundo, un nuevo espacio-casa donde se reconoce al Padre. Este espacio es el de su cuerpo, al que podemos unirnos, y donde se traba alianza con Dios y con los hermanos. La verdad hace libres, con una libertad que edifica.
Podemos concluir que la verdad consiste aquí en la arquitectura de ese espacio corporal de relaciones donde se puede actuar libremente. Por eso esta libertad que la verdad nos aporta no consiste en ausencia de vínculos, sino en la presencia de aquellos vínculos que regeneran el deseo y potencian la obra.
El contexto de liberación hace resaltar el carácter dinámico de la verdad, que pone al hombre en marcha. Verdad es, entonces, y aquí se recoge de nuevo la herencia bíblica, correspondencia entre lo que se dice y se hace, entre la persona y su obrar fiel sostenido día a día. De aquí se deduce también que la verdad necesita del tiempo entero de una vida para pronunciarse. Por eso existen también tiempos verdaderos, o tiempo llenos de verdad, es decir, aquellos cuyo ritmo permite percibir el proyecto del Padre en nuestra vida, desde la memoria de sus dones hasta la fecundidad de sus proyectos.
La verdad no es, de este modo, solo lo que hay, sino lo que puede llegar a haber; no solo lo que somos, sino lo que estamos llamados a ser. Pues quien está abierto a la luz que viene del Creador, puede inaugurar nuevos mundos, como el artista que, a partir de lo que ve, genera a su vez visión. Es lo que hacen también los padres cuando dan un nombre a su hijo. Pues, al par que reconocen el nombre justo, el que mejor se adecúa al hijo, entienden que es un nombre cargado de posibilidades nuevas. La verdad del nombre que imponen está en la grandeza de horizontes que su hijo inaugurará en el futuro. Tenemos aquí el aspecto generativo de la verdad, que se une al filial y esponsal antes comentados, confirmando de nuevo la relación de verdad y amor.
3.4. Yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14,6)
Durante la Última Cena Jesús se presenta como “la” verdad en persona, lo cual nos permite hilar los cabos que hemos descrito hasta ahora. Es interesante de nuevo el contexto, pues el Maestro ha hablado de las muchas moradas que prepara a los suyos en la casa (o templo) de su Padre (Jn 14,1-3). Surge así el tema del templo que es el cuerpo de Jesús: las moradas son nuestra incorporación a este cuerpo, que Él va a preparar en la resurrección para que pueda acoger a los discípulos: “Muchas moradas en la casa, como muchos miembros en el cuerpo”, dirá san Ireneo de Lyon (Adv. Haer. III 19,3: SCh 211, lín.79).
Este contexto de las moradas del Templo nos ayuda a interpretar la frase de Jesús: “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6). El camino equivale aquí a la edificación de la morada, y ya hemos observado que la verdad indica justamente la arquitectura de esta morada.
Según esto, no basta decir que Jesús es camino hacia la verdad y la vida, que serían la meta. Parece más bien que camino, verdad y vida son parte del trayecto hacia el Padre, única meta. Ya hemos visto, en efecto, que la verdad se nos abre en la carne de Jesús, pues allí, en su carne, se manifiesta el conocimiento del Padre y se nos dona la libertad filial para edificar la casa. Y también la vida es aquella propia de Jesús en su cuerpo, la cual llegará a la plenitud al resucitar, para dársenos luego a participar a sus discípulos como vida eterna.
Todo esto invita a interpretar “Yo soy el camino, la verdad y la vida” en paralelo con una frase de la carta a los Hebreos, donde se habla del “camino nuevo y vivo que Jesús ha inaugurado para nosotros a través del velo, es decir, de su carne”, para entrar en el Santuario, que es la presencia de Dios (Heb 10,20).
En efecto, Jesús es camino vivo (camino y, a la vez, vida) porque es un camino personal, o una persona que abre el camino y nos lleva por él. Por tratarse de un camino vivo se entiende que la meta se anticipe a lo largo del camino, ya que es propio de los seres vivos que, aunque crecen hacia la plenitud, lo hace estando ya, desde el principio, vivos. Notemos la diferencia con los productos del trabajo humano: un coche solo es coche cuando se le ha puesto la última rueda. Por eso, cuando Jesús se presenta como camino al Padre afirma, a la vez, que quien le ha visto ha visto al Padre. Esto coincide con la lógica sacramental, donde el sacramento es signo que, a la vez, realiza ya aquello que significa.
Vemos, además, que el camino es nuevo porque Jesús lo ha abierto a través del velo, que es su cuerpo resucitado. Se da otra vez una relación con las moradas de la casa del Padre (Jn 14,2) que son nuevas porque las inaugura Jesús en su cuerpo entregado y resucitado por nosotros. Lo que a su vez nos ayuda a entender por qué Jesús es “la verdad”: lo es en cuanto Verbo hecho carne, que nos despierta del sueño ensimismado y nos hace entrar en el espacio común de lo real. “Yo soy la verdad” significa, entonces: he aquí un cuerpo que manifiesta al Padre y a la plenitud de sus designios, he aquí un espacio donde todo hombre puede incorporarse para contemplar esta manifestación y participar en ella. Por eso Jesús no solo está lleno de verdad, sino que es capaz de comunicar esta verdad, como padre que no deja huérfanos a sus discípulos (Jn 14,18), pues les prepara una morada.
Ya esto nos muestra que la verdad que es Jesús no puede separarse del amor. La cosa queda todavía más clara si seguimos leyendo su discurso. El espacio de la verdad que Jesús nos abre es espacio del encuentro de Padre e Hijo: “yo estoy en el Padre y el Padre está en mí” (Jn 14,11). Por eso, el cristiano que se incorpora al cuerpo de Jesús se incorpora a una comunión entre Padre e Hijo que se hace interior al cristiano mismo, quien se convierte en morada: “vendremos a Él y haremos morada en Él” (Jn 14,23). Esta transformación desde la morada del cuerpo de Jesús hasta la morada interior del amor, sucede gracias al Espíritu, que Jesús llama aquí “Espíritu de la verdad” (Jn 14,17). El amor queda ligado al orden del cuerpo de Cristo, un orden, como hemos visto, que es filial, esponsal, generativo.
Después de presentarse como “el camino, la verdad y la vida”, Jesús hace otra referencia a la verdad en su oración sacerdotal, donde pide al Padre: “santifícalos en la verdad” (Jn 8,17). La expresión “en la verdad” tiene sentido espacial, y confirma nuestra lectura de la verdad como espacio del Templo del cuerpo de Jesús, donde se puede dar la comunión plena con el Padre y entre nosotros (cf. I. de la Potterie, La vérité dans Saint Jean, op.cit., vol. II, 756). Es allí donde Jesús se santifica, llevando su cuerpo a unidad plena con Dios. Y es allí donde nos santifica a nosotros, dándonos esa misma comunión con Dios.
Desde esta plenitud de la verdad en Jesús se ilumina también su conversación con Poncio Pilato. Jesús asocia su realeza al testimonio de la verdad, para lo cual ha nacido y venido al mundo. Si la verdad hace rey a Jesús es porque ésta no es algo privado, sino que transforma las relaciones entre los hombres. Jesús es rey porque abre el espacio concreto de relaciones humanas donde es posible la comunicación plena con el Padre y entre los hombres, espacio en donde viven quienes “son de la verdad”, de modo que pueden escuchar su voz.
Esta verdad no es de este mundo, porque en él no impera la verdad propia de las relaciones, que es la verdad del amor. Pero incluso Pilato, que tiene poder en este mundo, recibe tal poder de la fuente de la verdad, que es el Padre. La verdad que trae Jesús mira, por tanto, a iluminar la vida en sociedad de los hombres en este mundo. De hecho, la verdad cristiana, como verdad del amor y verdad sobre la cual se apoya la dignidad de cada persona, se presenta ante este mundo como juicio definitivo sobre él. Juan ve un signo de esto cuando Pilato, al mediodía, hora de máxima luz, sin sospechar el misterio que esconde su burla, hace sentar a Jesús en el puesto del juez (Jn 19,13).
De todo lo dicho podemos concluir que la verdad se muestra en el espacio abierto por el cuerpo de Cristo. Este es un cuerpo lleno de verdad por su relación al Padre; es un cuerpo que se abre al cuerpo de la Iglesia Esposa para que pueda adorar en Espíritu y verdad; y de este modo la verdad que brilla en el cuerpo libera al hombre, transformándole para que tienda hacia su plenitud en Dios. Jesús realiza esta verdad en su Pasión, Cruz y Resurrección, y la recapitula en su rito en la Última Cena. Este rito nos permite concluir cuál es la verdad de Jesús.
4. Conclusión: verdad eucarística
He aquí, pues, que la confesión: “Jesús es la verdad”, ha de leerse desde la Eucaristía. Pues en la Eucaristía se nos da el espacio desde donde contemplar la verdad: el espacio del cuerpo de Jesús, espacio recibido del Padre (“dando gracias te bendijo”) y abierto a los hermanos para generar vida en ellos (“por vosotros”, “por la vida del mundo”). En efecto, en su oración sacerdotal Jesús pide al Padre que, a partir “del poder que le ha dado sobre toda carne”, pueda dar “vida eterna a todos los que el Padre le ha dado” (Jn 17,2). Pide, por tanto, incorporarles a su cuerpo resucitado, que es el cuerpo eucarístico, y acto seguido define esta vida resucitada en la carne como acceso a la verdad: “esta es la vida eterna, que te conozcan a Ti, único Dios verdadero, y al que Tú has enviado, Jesucristo” (Jn 17,3).
Desde aquí se esclarece la relación de la verdad con el amor, que nos permite llamarla verdad del amor, y hablar de “amar en verdad” (2Jn 1, 3Jn 1). Pues no estamos ante una verdad que se contemple a distancia, sino ante una verdad que nos llama, invitándonos a participar de ella, como Jesús nos invita a tomar y comer de su cuerpo. Además, la verdad que se muestra en el cuerpo de Jesús se corresponde con su gratitud al Padre y con su entrega por nosotros. Por eso esta verdad que se muestra en el espacio del cuerpo coincide con el conocimiento del amor, el amor de Padre e Hijo y el amor fraterno. Notemos que es en la Última Cena cuando surge y abunda el vocabulario joánico sobre el amor: entonces Jesús nos ama hasta el extremo (Jn 13,1) y nos manda amarnos como nos amó Él (Jn 13,34-35), es decir, como el Padre le ha amado a Él (Jn 15,9).
La frase de san Ignacio de Antioquía: “la fe es la carne, la caridad es la sangre” (Tral. 8), al asociar fe y carne, confirma lo que decimos. Pues la fe es la respuesta propia de quien reconoce la verdad, y por eso se vincula a la carne del Verbo, donde esta verdad se nos da a conocer. El mismo Ignacio usará el adverbio “verdaderamente” para referirse precisamente a los misterios en carne de Jesús, acaecidos en la realidad, al contrario de como pretendían los docetas, que los juzgaban apariencia. ¿Y la sangre de que habla Ignacio? Se asocia al amor, pues se trata de la sangre de la alianza que Jesús derrama por nosotros, y evoca así el Espíritu de la vida y de la comunión. La unión eucarística de carne y sangre es, por tanto, la unión de verdad y amor.
Pienso que hay que buscar aquí la razón de que Jesús predique “con autoridad, y no como los escribas” (cf. Mc 1,22). La autoridad viene de la armonía entre su palabra y su cuerpo, entre lo que dice y su modo de vivir las relaciones. Esto es, lo que Jesús enseña coincide con el lenguaje originario que el Padre creador ha escrito en nuestros cuerpos, y que nos permite confesarle como manantial de todo lo que somos y obramos. Por eso afirma Jesús que su doctrina no es suya (Jn 7,16). Desde esta referencia al Padre, la palabra de Jesús está llena de autoridad también porque es capaz de dar forma nueva a nuestras relaciones. La palabra de autoridad plena, de donde brota la autoridad de las demás palabras, es la que pronuncia sobre su cuerpo y sangre: “Dando gracias, dijo: tomad, comed; tomad, bebed…”
“Como Jesucristo permaneció desconocido entre los hombres, del mismo modo su verdad permanece, entre las opiniones comunes, sin diferencia exterior. Así permanece la Eucaristía entre el pan común”, dice Pascal (Pensées, 789, ed. L. Brunschvicg; citado en Juan Pablo II, encíclica Fides et Ratio 13). Reconocer la verdad equivale aquí a reconocer un cuerpo entre otros cuerpos. Se trata de reconocer el cuerpo personal que nos llama a un encuentro donde se forja una visión común. Y de reconocer entre los demás cuerpos el cuerpo de Jesús, donde llega a plenitud el lenguaje de todo cuerpo personal, pues nos abre al conocimiento del Padre y de los hermanos.
Esta visión de Jesús como verdad del amor nos da una clave para presentar la cristología. Si la primera Iglesia desarrolló una cristología ontológica, que miraba al ser de Jesús como hijo de Dios e hijo del hombre, el siglo pasado se centró en articular una cristología de la conciencia de Jesús y de su libertad. Era una pregunta propia del contexto moderno, que aportó mucho, pero mostró también su límite, al centrarse en exceso sobre una idea autónoma del sujeto. Lo que hemos mostrado apunta a la necesidad de poner énfasis en las relaciones nuevas que Jesús abre en su cuerpo, con el Padre y con los hombres, lo que nos conduce a una cristología eucarística, que presenta a Jesús como unidad plena de la verdad y del amor.
En efecto, tal unidad entre verdad y amor como vemos que acaece en Jesús, solo es posible si Cristo es el Hijo de Dios, pues solo desde la acogida filial del Padre Creador puede proclamarse todo lo verdadero como amable y todo lo amable como verdadero. Además, la unidad de verdad y amor en Cristo prueba que Él ha asumido todo lo humano, integrando afectos, inteligencia y voluntad, pues solo así puede redimir nuestra capacidad de amor verdadero. Finalmente, por su modo de unir verdad y amor, Cristo ha mostrado el modo en que Él une a Dios y al hombre, con una unión total que, a la vez, guarda el orden propio entre la fuente originaria, por un lado, y aquel que recibe el amor para, a su vez, donarlo, por otro. En suma, la verdad del amor ofrece una clave para entrar en el misterio entero de Jesús. Cristo no solo ha reparado la ruptura de verdad y amor que constituye el pecado del hombre, sino que ha elevado la unidad creatural de verdad y amor a una medida inaudita.
Esta visión de Cristo tiene consecuencias para el debate moderno sobre la verdad, también dentro de la Iglesia. A su luz se muestra que la separación entre la verdad y el amor, la doctrina y la misericordia, la teoría y la práctica, crea a su vez una fractura en Cristo mismo. Quien, por ejemplo, considera la doctrina cristiana un bello ideal que no resulta afectado por los cambios en la práctica pastoral, ése está separando la verdad de Jesús del amor de Jesús, lo que solo puede hacerse separando a su vez al Logos de su carne.
Quiero terminar citando a san Agustín, testigo de esta unidad de verdad y amor. El obispo de Hipona se refiere con frecuencia a la unidad bíblica entre misericordia (amor) y verdad, donde descubre un resumen de los planes de Dios. El salmo 24 dice, por ejemplo, que “todos los caminos del Señor son misericordia y verdad” (Sal 24,10; cf. Tob 3,12) y el mismo par se halla en muchos otros salmos (cf. Sal 35,6; Sal 39,12; Sal 56,11; Sal 88,15; Sal 99,5; Sal 107,5; Sal 116,2).
Pues bien, Agustín ve personificada en Jesús esta armonía: “Vemos que el mismo Cristo es misericordia y verdad” (Enarr in Psalm. 56,10 [CCSL 39, lín.16]). Esto sucede ya en la Encarnación, donde la frase del salmo “la verdad nace de la tierra” se interpreta como: “el Verbo nace de María” (Enarr in Psalm. 84,13 [CCSL 39, lín.2]). La verdad, al nacer de la carne, puede morir por nosotros, mostrando así su misericordia. La resurrección, por su parte, es la justificación plena del hombre, donde Jesús se muestra plenamente verdadero y fiable en sus promesas (Enarr in Psalm. 56, 10 [CCSL 39, lín.16-22]). La distinción de misericordia y verdad se aplica luego a su primera y segunda venida, pues en la primera vino a compadecerse, en la segunda traerá la plena justicia (Enarr in Psalm. 24, 10 [CCSL 38, lín.1]).
También san Agustín, por tanto, ha visto en la confesión de la unidad de verdad y amor la confesión de la unidad de la obra de Jesús, que toma carne para morir en la carne y permitir así que nos incorporemos verdaderamente a Él. Todo pasa, además, por el cuerpo que asumió el Hijo de Dios para incorporarnos a sí. Esta correspondencia entre la verdad y el amor, que hacen de Él un camino de plenitud para el hombre, justifica que otro santo, Bernardo de Claraval, pudiera decir: “ya no solo la verdad, sino también el amor nos hará libres” (Epist 233, par. 3, Opera omnia, vol.8, p.106).
Comparte este artículo
Quienes somos
El Veritas Amoris Project se centra en la verdad del amor como clave para comprender el misterio de Dios, de la persona humana y del mundo, proponiéndola como perspectiva que proporciona un enfoque pastoral integral y fecundo.